Escenas con mamá
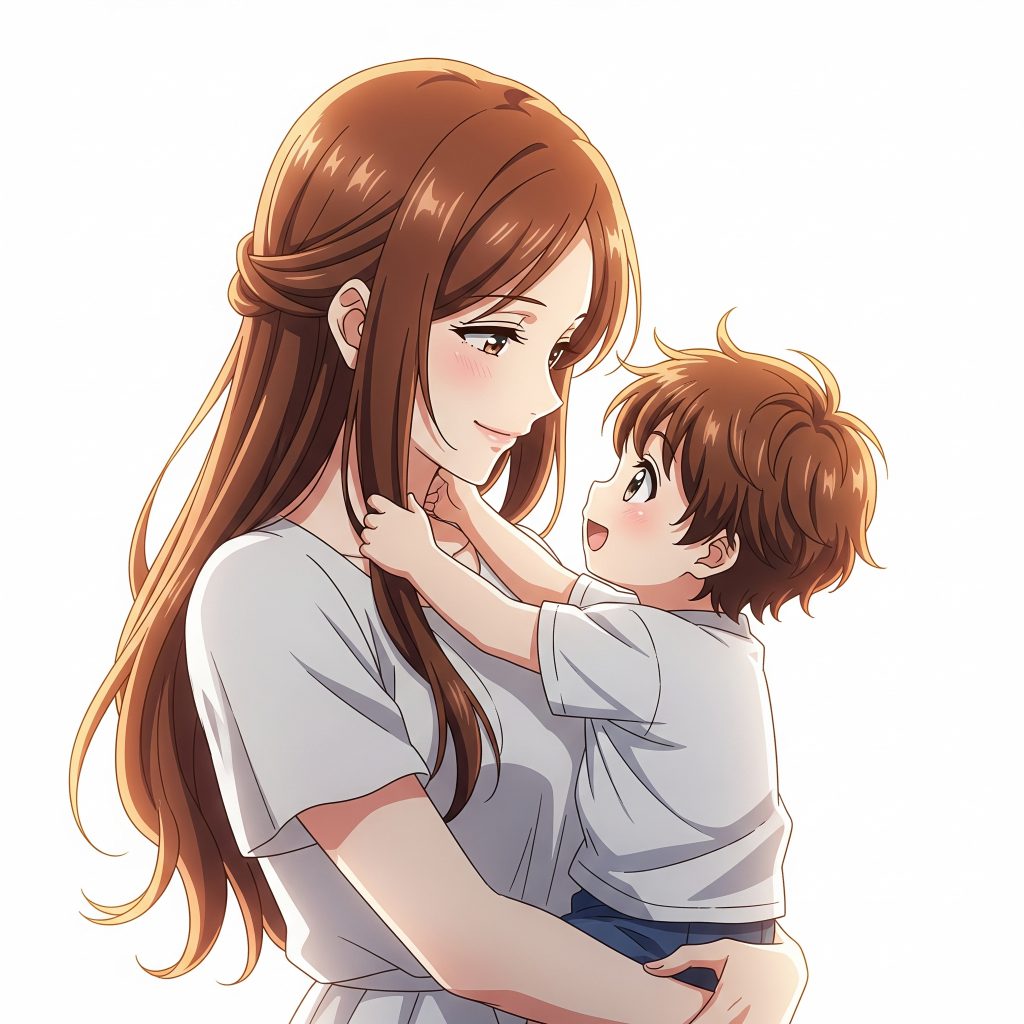
Ya estoy aquí
—¡Es un chico! ¡Es un chico! Mira Vicente ¡Es un chico! —dice mamá a papá momentos después de mi nacimiento.
En aquellos tiempos los padres no podían saber el sexo de sus futuros bebés, más allá de la prueba de la rana. Aunque sé, a ciencia cierta, que estuve presente en esta escena, reconozco que no soy capaz de recordarla.
—¡Por fin! —dice papá con cara de satisfacción recordando los nacimientos de mis dos hermanas mayores.
—Se llamará Vicente, como su padre, y será ingeniero por lo menos —dice papá orgulloso.
Levanto mis bracitos hacia ellos. ¡Hola mamá! ¡Hola papá! Ya estoy aquí.
Cuenta mamá que fui un buen bebé. Apenas lloraba y no daba la lata. Lo cierto es que nací en una situación difícil para la familia. La grave enfermedad de mi hermana mayor era la principal preocupación de mis padres en aquellos tiempos. No estoy seguro de haber sido una alegría que alivió sus preocupaciones o, quizá, una preocupación añadida a aquellos difíciles momentos.
Apenas tengo recuerdos anteriores a los cinco años. Sé que transcurrieron en el piso de Valencia. En esas pocas imágenes mentales de aquella época, ella siempre está presente. Meciéndome amorosamente en la mecedora de la salita. Mirando como voy a toda velocidad con mi triciclo por el largo pasillo. Paseando por los campos cercanos. Apenas tengo recuerdos, pero sé que, gracias a ella, fui un niño feliz.
Mis primeros recuerdos
 —¡Mira mamá, yo solo! —grito mientras intento mantener el equilibrio en la bici.
—¡Mira mamá, yo solo! —grito mientras intento mantener el equilibrio en la bici.
—¡Ole, qué tío más machote!
Esta expresión, que quizá hoy nos haría arquear una ceja, entonces era sólo una forma de hablar. Reflejo de aquel sentir colectivo de la época que medía la valentía con otras palabras. Su forma de decir «Estoy orgullosa».
Tengo cinco años, estamos veraneando en Navajas. Mamá, testigo universal de mis primeros años, mira contenta cómo, por fin, consigo mantener el equilibrio en aquella enorme bici roja.
—¡Buaaa! —grito llorando en el suelo tras chocar con una de las macetas del vecino.
—¡Qué burro, se ha chocado! —Eva y Priscila se mueren de risa montadas en sus bicis.
Ella me levanta y me consuela con todo su amor «Cura sana, culito de rana…»
¿Cómo que burro? Cojo de nuevo la bici herido en mi orgullo. Ya no me volví a caer.
Tengo un montón de recuerdos de aquel verano. El jardín, aquel enorme jardín para jugar. Aquellas dos niñas con las que jugué durante todo el verano. Las bicis, la pelota, la cuerda, la piscinita, los campos de alfalfa, el juego de las flores… Las excursiones con el abuelo. La plaza del pueblo. El río…
Un montón de recuerdos, y en todos ellos, mamá, siempre presente, siempre cariñosa «Ven que te peine, que vas hecho un desastre» «Pero ¿dónde has estado jugando que vienes tan sucio?» «¿Qué cuento leemos hoy?» «Hasta que no te lo comas todo no vas a jugar» «¡Qué guapo estás con tu ropita nueva!» «Pero… ¡qué dibujo tan bonito, es preciosísimo!»
Mientras aquella araña de colores tejía su tela, todas las noches cenábamos en el jardín, bajo el cerezo.
—No quiero, no me gustan las patatas.
—Tienes que comértelo todo.
—Bueno, pero dámelo tú, mami, en bracitos.
—Venga, ven.
—Ahora hazme el tren.
—Piiii, chucuchucuchú.
Papá mira contento la escena. Él piensa que debo comer solo, pero, aún así, su cara refleja aprobación.
Mis hermanos miran divertidos: a Mari tampoco le gustan las patatas, a Rosa le gusta repetir, Alfre hace rato que terminó y mira la araña pensando en cómo cogerla, y Pilar, que apenas tiene un año, duerme en su capacito.
Y en un lado de la mesa, el abuelo. Él come en silencio, serio, alto, íntegro. Le fascina la araña, cada hilo, cada vuelta. Piensa en cómo el arte y la técnica confluyen en un animal tan pequeño.
Pililas
Mamá está cambiando a mi hermanita. Es una tarea rutinaria para ella, pero es la primera vez que le presto atención.
¡Mi hermana es una cagona, siempre ensucia los pañales!
—¿Has visto qué preciosa es tu hermanita? —dice la voz dulce de mamá.
—¡Mamá, no tiene pilila! ¡Se le ha caído! Pobrecita —digo alarmado. Esto parece muy grave.
—No tiene pilila por que es una chica —replica mamá con incomprensible tranquilidad ante semejante drama.
—Pero Alfre sí tiene —añado totalmente confundido. Esto no me cuadra.
—Alfre es un chico, como tú. —hala, ya la hemos liao.
—y… ¿cómo hace pipi? —pregunto, ya metido de lleno en la ingeniería del asunto.
—Pues… por la flor. —¿Cómo? ¿Qué flor?
¡Ah, ya veo! Mi hermana acaba de poner perdida la mesa con su flor.
¡Qué raras son las chicas! Estoy totalmente desconcertado.
Unos años más tarde, a mis ocho. Todos los fines de semana, al regresar de El Plantío, mamá nos mete a los tres en la bañera. Pilar, Alfre y yo compartimos baño desde hace años.
—¡Mamá! ¡Mira qué pilila tan grande tiene Vicen! —dice mi hermana con voz quejicosa. Su dedo acusador me apunta sin piedad.
—¡Claro! porque es un chico y se está haciendo mayor —dice mamá cariñosa.
—¡Pero antes no era tan grande! —añade Pili mirando la pilila de mi hermano.
Me miro. Pues está como siempre. Miro a mi hermano que se mantiene ajeno jugando con su barquito. Bueno, puede que no.
—Ponte las braguitas de tu hermana —dice mamá desatando una crisis diplomática.
—¡Si hombre! ¡las bragas son de chica! me pongo el brasli —alzo la voz alterado defendiendo mi identidad masculina.
—No, que con el brasli no puedo lavarte bien, ponte las braguitas —decreta mamá.
Jolines, qué vergüenza. La humillación es total.
—¡Lleva bragas de chica, Vicen lleva bragas de chica!» —el canto de victoria de mi hermana resuena entre los azulejos.
¡La imbécil de mi hermana! fue todo lo que mi cerebro avergonzado pudo articular.
Ése fue nuestro último baño juntos. Mamá pensó que había llegado el momento de bañarnos separados. Me explicó cómo debía hacerlo y, aquel día, aprendí a ducharme solo.
Cuando seas mayor lo entenderás
 Tengo diez años. Me acabo de acostar y estoy pensando en mis cosas. Mamá entra en la habitación y se sienta en el borde de la cama, a mi lado.
Tengo diez años. Me acabo de acostar y estoy pensando en mis cosas. Mamá entra en la habitación y se sienta en el borde de la cama, a mi lado.
—Esta tarde te he visto con Lucía —Me dice con expresión seria.
Me asaltan los nervios. El castigo asoma por el horizonte.
¡Madre mía, no puede ser! Lucía y yo siempre nos escondemos y tenemos mucho cuidado de que nadie nos vea.
—A las chicas no se las toca —dice mamá.
Aunque no sabíamos muy bien porqué, Lucía y yo teníamos claro que hacíamos cosas prohibidas, por eso nos escondíamos.
—A las chicas se las respeta —añade mamá con tono firme.
A mis diez años, el concepto «respeto» es algo difuso. Pero sí tengo absolutamente claro que la falta de respeto es algo malo. Mamá me está acusando de hacerle algo malo a Lucía. ¡Pero, si la adoro! Nunca le haría algo malo. ¡Los mayores no entienden nada!
—¿Y eso qué quiere decir?
Mamá suspira, mantiene su expresión firme pero no dice nada. Está varios segundos en silencio.
Me acaricia la cara mirándome a los ojos con una leve y cariñosa sonrisa.
—Cuando seas mayor lo entenderás —dice visiblemente nerviosa.
Se levanta y se va.
—¡Pues a mí me gusta mucho tocarla! —pienso rebelde y confundido—. Cuando sea mayor ya veremos.
Pobre mamá. Hoy la entiendo tan bien. Se adentró valientemente en una conversación para la que no tenía mapa, una que ella misma había iniciado, y se encontró perdida. Esta fue la primera vez que intentó hablar conmigo de “esas cosas”, y no fue capaz de encontrar las palabras. Para la mayoría de las mujeres de su generación, el sexo fue un tema que nunca supieron abordar.
Tuvo que recurrir a esa maldita frase que ningún padre debería usar jamás: “Cuando seas mayor lo entenderás.”
Continuará…







