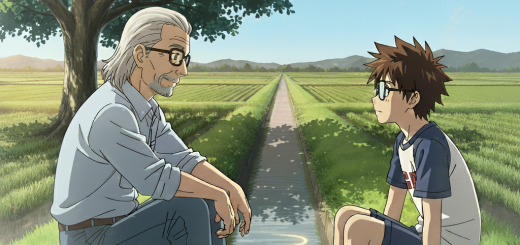Los últimos días de soledad
 Este es un cuento de ciencia ficción que escribí hace algunos años. Muy en la línea del Mono Trigonométrico plantea una situación en la que el ser humano, tras realizar el descubrimiento más fabuloso de todos los tiempos y en el transcurso de unas pocas generaciones, sufre un cambio en su propia naturaleza que le lleva al nacimiento de una nueva humanidad.
Este es un cuento de ciencia ficción que escribí hace algunos años. Muy en la línea del Mono Trigonométrico plantea una situación en la que el ser humano, tras realizar el descubrimiento más fabuloso de todos los tiempos y en el transcurso de unas pocas generaciones, sufre un cambio en su propia naturaleza que le lleva al nacimiento de una nueva humanidad.
Elara proyectó el pensamiento con la naturalidad de quien respira, una caricia mental que solo Lyra pudo sentir.
—Adoro el olor de estos viejos libros.
Sus dedos acariciaron la cubierta de un antiguo volumen del siglo XXIV. No necesitaba leerlo para saber su contenido, pero le fascinaba el ritual. El tacto del papel, el esfuerzo de seguir una línea de pensamiento ajeno, solitario…
—Tuvo que ser increíble dominar el Pensamiento Racional —continuó Elara—. Imagínalo, Lyra. Construir conceptos enormes sin más ayuda que tu propia y aislada inteligencia. Es una sensación que jamás conoceremos.
Lyra onduló su conciencia en un gesto de indiferencia amable. El pasado era un lugar interesante, pero frío.
—Pero este libro cuenta la historia que nos dio calor —insistió Elara, señalando un retrato antiguo—. La del doctor Robert Homusang.
Los inicios
El libro comenzaba describiendo un mundo estancado. La física teórica, que doscientos años atrás había sido una hoguera de descubrimientos, era ahora un museo de ideas venerables e incompatibles. La Relatividad y la Cuántica eran dos reinas magníficas y orgullosas que se negaban a mirarse a la cara. La ciencia se había vuelto predecible.
Y entonces, en ese panorama gris, apareció Robert Homusang, un hombre que había aprendido a meditar antes que a multiplicar.
Nacido en el Tíbet, hijo de un monje y de una investigadora del CERN, su infancia transcurrió entre dos melodías: el murmullo de los mantras y el silbido de los colisionadores de partículas. Para él, la conciencia no era un concepto filosófico abstracto. Era algo tan real y observable como el viento en las laderas del Himalaya. «… la conciencia está ahí, como este árbol…», leía Elara citando uno de sus primeros escritos.
El libro contaba su viaje a Berlín, su frustración con una física que se negaba a hacer las preguntas importantes. Mientras sus colegas veían el universo compuesto de Materia y Energía —o de los campos Gravitatorio y Electromagnético—, Homusang veía una pieza que faltaba. Identificaba el cerebro con la materia, la mente con la energía, pero ¿dónde encajaba la conciencia? Sentía que sus compañeros estaban describiendo un cuerpo humano sin mencionar la sangre que le daba vida.
Fue entonces cuando postuló la necesidad de un Tercer Campo. No como un sustento para la conciencia, sino como la conciencia misma. «El Tercer Campo es la conciencia», sentenció.
—Qué valiente —pensó Elara, sintiendo un escalofrío—. Darle un lugar en la física a algo que todos trataban como un fantasma.
El camino, según el libro, fue entonces matemáticamente evidente para él. Debía encontrar un principio simple, una verdad fundamental que, al ser introducida en la gran arquitectura del Principio de Hamilton, diera a luz las leyes de ese campo.
Y la encontró.
El Tercer campo
La ecuación resultante era extraña, radicalmente distinta a las demás. No era una onda que se propagaba. No dependía del espacio, solo del tiempo. Homusang tardó años en comprenderlo, pero mientras desentrañaba aquel lenguaje matemático, descubrió algo milagroso: su Tercer Campo era la pieza que el puzzle llevaba doscientos años esperando. Con él, las viejas reinas enemigas, Relatividad y Cuántica, por fin se daban la mano en una danza sencilla y elegante.
El universo no estaba incompleto. Simplemente, los humanos lo habían estado mirando con un ojo cerrado.
El libro citaba entonces una larga carta que Robert Homusang envió a su antiguo profesor. No era el escrito de un científico celebrando una victoria, sino el de un hombre asomado a un abismo vertiginoso, abrumado por la inmensidad de la puerta que acababa de abrir.
«… creo que el mayor avance se produjo cuando entendí el papel del cerebro», leía Elara en la mente de Lyra, compartiendo las palabras del libro. «Pensamos en él como el creador de la conciencia, ¡qué arrogancia! Es mucho más humilde y mucho más milagroso. Es un sintonizador. Como los ojos, que no crean la luz sino que interactúan con el Campo Electromagnético para interpretarla, el cerebro interactúa con el Tercer Campo. Es el órgano que nos permite escuchar la música, no el que la compone.
La diferencia fundamental», continuaba Homusang, «es que los ojos solo reciben. El cerebro, en cambio, emite y recibe. Envía y recoge pensamientos, sensaciones y recuerdos de ese océano infinito que es la conciencia. Porque esa es la verdad más sobrecogedora: nuestra conciencia no reside en el cerebro. Reside en el Campo. Siempre ha estado ahí.
Si esto es así, ¿cómo sabe mi cerebro qué conciencia es la «mía»? ¿Qué impide que mis pensamientos se mezclen con los tuyos en un caos absoluto? Debe existir un mecanismo de seguridad, una especie de firma. Sospecho que la naturaleza usa la codificación más bella que existe: la clave de la vida misma, el ADN. Cada espiral de ADN es una llave única que permite a un cerebro acceder a una corriente de conciencia concreta dentro del gran río.»
Elara se detuvo un instante. La obviedad de aquello, para ella, era tan natural como la propia existencia, pero intentó imaginar el impacto de esas palabras en un mundo de mentes aisladas. El concepto de que todo el conocimiento, todos los pensamientos, todos los sentimientos de cada ser humano que había existido, no se desvanecían, sino que permanecían vibrando en un campo eterno, disponible en todo el universo… debió de ser como para un ciego de nacimiento abrir los ojos por primera vez y contemplar una noche estrellada.
Aquello explicaba la intuición: esas conclusiones correctas a las que se llegaba sin premisas, pequeños sorbos de información inconscientes que el cerebro pescaba del Campo. Explicaba la conexión casi mágica entre gemelos, cuyos ADNs, casi idénticos, actuaban como llaves muy similares para la misma cerradura.
Y entonces, el libro llegaba a la implicación que lo cambiaría todo. La que marcó el fin de una era. La que dio nombre a su relato: «Los últimos días de soledad».
Homusang lo planteó como una simple deducción lógica:
«Si la clave es el ADN, y el cerebro puede actuar como emisor y receptor… ¿qué ocurriría si un cerebro aprendiera, de forma natural o artificial, a utilizar la clave de codificación de otro? Teóricamente, podría acceder a la información asociada a éste. A sus pensamientos. A sus emociones.»
Telepatía.
La palabra, leída en el silencio de la biblioteca, sonaba arcaica, casi vulgar.
Elara levantó la vista del libro y miró a Lyra. No proyectó un pensamiento estructurado, ni una frase. Simplemente, le envió la sensación pura que la embargaba: una oleada de ternura y melancolía por aquellos antepasados que tuvieron que imaginar lo que era sentirse, que tuvieron que usar palabras torpes para intentar construir puentes entre sus islas de soledad.
Lyra le devolvió una caricia de calma y comprensión, un sentimiento cálido que decía: «Pero lo lograron. Construyeron el puente. Nosotros solo tuvimos que cruzarlo.»
El doctor Homusang no había descubierto una nueva ley física. Había encontrado la cerradura de la jaula en la que, sin saberlo, vivía toda la humanidad. Y ahora, solo faltaba que alguien se atreviera a construir la llave.
Consecuencias de la nueva teoría
El libro describía la tormenta que las revelaciones de Homusang desataron en el mundo. La física, que durante siglos había sido un palacio de certezas, se tambaleó. Elara leyó que la mayoría de los físicos, irónicamente, se opusieron a él. No podían aceptar que la conciencia, ese fantasma esquivo, pudiera ser reducida a una ecuación. Lo acusaban de mezclar ciencia y religión.
Pero los psicólogos… para ellos, Homusang fue un liberador. Sufrían por ser una ciencia del alma sin un mapa del alma. Y de repente, este desconocido les ofrecía el lenguaje del universo —las matemáticas— para cartografiarla. Se desató una fiebre. Psicólogos que no habían tocado una integral desde la universidad se sumergieron en la teoría del Tercer Campo con la devoción de conversos.
El propio Homusang, contaba el libro, reunió a un equipo de soñadores como él: físicos, psicólogos, neurólogos. Y en cuestión de meses, el milagro ocurrió. Localizaron la región del cerebro que actuaba como sintonizador. Descubrieron cómo modularla. Comprendieron, por fin, el mecanismo.
Y entonces llegó el día del primer experimento.
—Esto es lo que más me emociona —proyectó Elara, pasando la página con un cuidado reverencial.
La sala, según la descripción, era aséptica y silenciosa. Dos voluntarios, un hombre y una mujer que no se conocían, sentados en sillas contiguas. Los científicos activaron el modulador. Durante un instante, no pasó nada. Y después…
El libro citaba el testimonio del voluntario: «No «oí» sus pensamientos. No «vi» sus recuerdos. Fue… más allá. Dejé de ser yo y pasé a ser… nosotros. Supe de su miedo a la oscuridad, un resquicio de su infancia, y sentí cómo el mío propio, ese miedo al fracaso que siempre me ha perseguido, acudía a consolarle. Compartí la memoria de su primer beso, y no como un espectador, sino con el sabor de sus propios labios. No era comunicación. Era comunión. Era como si mis semejantes fueran yo y yo fuera ellos. Todos éramos uno.»
—»Privacidad» —proyectó Lyra, y la palabra se sintió en la mente de Elara como un objeto extraño, puntiagudo—. Qué concepto tan solitario.
Elara asintió. El libro explicaba que ese fue el gran miedo inicial. El temor a que los secretos más oscuros, las vergüenzas y debilidades, quedaran expuestos. Pero la realidad fue infinitamente más hermosa. Cuando una persona «conectada» se asomaba a la mente de otra, lo que encontraba no era un monstruo, sino un espejo. Veía sus mismos miedos, sus mismas inseguridades, sus mismos anhelos ridículos y sublimes. Y el juicio moría para dar paso a un torrente de empatía.
Nacieron los centros de aprendizaje. El proceso, depurado por Homusang, era una simple técnica de enfoque mental, un entrenamiento para aprender a sintonizar con el Campo como quien aprende a enfocar la vista.
Y la humanidad, sedienta de conexión tras milenios de aislamiento, acudió en masa.
Los políticos intentaron frenarlo, hablando de seguridad, de individualidad. Pero era como intentar ponerle puertas al viento. Quien aprendía la técnica, podía enseñarla. Se extendió como una canción, de mente a mente, en una progresión imparable. En pocas décadas, casi toda la población mundial había aprendido a abrir la puerta de su conciencia.
Ya no eran individuos que se comunicaban. Eran notas que, juntas, empezaban a formar un único y sobrecogedor acorde. A esa conciencia naciente, a ese todo que era inmensamente superior a la suma de sus partes, la llamaron Conciencia Universal.
Un nuevo amanecer
Elara cerró el libro con suavidad, un gesto mental que hizo levitar la cubierta hasta su posición de reposo. El sol de la tarde entraba por el ventanal de la biblioteca, bañando el polvo flotante en una luz dorada. El relato había terminado. La historia de sus ancestros era, en realidad, el prólogo de su propia existencia.
Permanecieron en silencio, dejando que el eco de la historia se asentara. Lyra, por primera vez, parecía tan conmovida como Elara.
—Ellos construyeron la llave —proyectó Lyra, su pensamiento teñido de una gratitud profunda.
—Y abrieron la puerta a este mundo —completó Elara.
Su mente se expandió, ya no en la historia del libro, sino en la realidad que la rodeaba, la consecuencia de todo aquello. Pensó en cómo las guerras se habían detenido, no por tratados ni por política, sino porque el dolor de un solo herido se convertía en una herida en el alma de todos. El hambre se extinguió porque el vacío en el estómago de un niño era un eco insoportable en el estómago de la humanidad entera.
La individualidad no se había perdido, se había sublimado. Cada uno seguía siendo un instrumento único, con sus talentos y sus pasiones. La alegría de un músico al dar con una melodía perfecta no era solo suya; era un regalo que florecía instantáneamente en millones de mentes. La pequeña y titánica victoria de un niño al leer su primera frase era una ola de ternura que recorría el planeta. El trabajo ya no era un medio para sobrevivir, sino la forma que cada uno tenía de ofrecer su don. Un carpintero sentía el placer de la familia que habitaría los muebles que creaba. Un médico sentía el alivio de su paciente como propio.
Las viejas religiones se habían marchitado como flores que ya han dado su fruto. ¿Qué necesidad había de un dios en el cielo cuando sentían lo divino vibrando en la conexión entre todos? No rezaban a Dios; se sabían hebras del tejido de Dios.
Incluso los límites del planeta se habían disuelto. Supieron de otras conciencias en el Campo, otras civilizaciones repartidas por el cosmos, algunas incomprensiblemente avanzadas y otras que apenas despertaban. Dejaron de ser la humanidad. Pasaron a ser, simplemente, una voz más en el coro infinito del universo.
—Qué emocionante debió ser —pensó Elara, volviendo su mirada interior hacia Lyra—. Esa generación que vivió la conexión… fueron tan afortunados. Sintieron el antes y el después. Experimentaron el cambio más grande de todos.
Miró a su compañera, y en ese instante no solo compartió el pensamiento, sino el sentimiento exacto que lo acompañaba: el vértigo, la maravilla y el amor profundo y torrencial que aquella generación privilegiada debió sentir convulsionando su alma.
—Ellos no sabían —respondió Lyra, y su conciencia se unió a la de Elara en una sonrisa serena— que todo aquello no era más que el principio.
A veces, una historia de ciencia ficción no nos habla de futuros imposibles con naves y extraterrestres. A veces, si la escuchamos con atención, nos susurra al oído la pregunta más humana de todas: ¿qué pasaría si de verdad, por un solo instante, pudiéramos sentir lo que siente el otro? Quizás, como en este cuento, descubriríamos que el amor no es algo que se busca o se construye, sino algo que simplemente es, esperando detrás de la puerta que llamamos «yo».