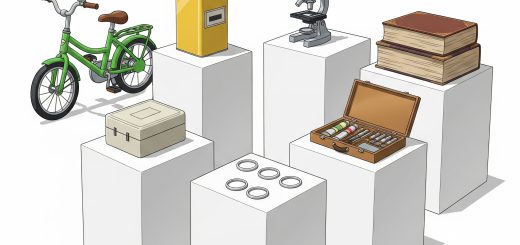El mortero y la cuna

Hay un sonido que para mí es la antesala del paraíso: el eco sordo y rítmico de la maza de madera contra el mármol del mortero. Es un compás que me ancla al presente, una percusión que huele a ajo, a aceite de oliva y a hogar. Hacer ajoaceite es, para mí, una forma de meditación. Pero no siempre fue así.
Recuerdo perfectamente mi bautismo de fuego. Estábamos en casa de unos amigos, Tere y yo. El anfitrión, que tenía la tarea de preparar el ajoaceite, tuvo que salir a por un recado de última hora. Yo había visto a mi madre hacerlo años atrás y, en mi memoria, el recuerdo era de una simpleza insultante. Así que, henchido de una confianza que solo la ignorancia puede dar, me ofrecí voluntario. El resultado fue, por supuesto, un desastre líquido y frustrante. «¡Coño, se ha cortado!», musité, mirando aquella sopa aceitosa con la vergüenza del impostor. Parecía tan fácil… Cuando mi amigo volvió, cogió la maza y, con una calma envidiable, ligó la salsa mientras me explicaba los secretos que no vienen en ninguna receta. Las siguientes veces, ya en casa, fueron una lotería: algunas salieron, otras no.
Con la paternidad, la primera vez, el guion fue idéntico. Llegué con el manual de instrucciones no escrito, creyendo tenerlo todo bajo control. Pero la realidad me golpeó con la misma contundencia que un ajoaceite cortado. Llegaba la primera fiebre y, con ella, la pregunta cargada de culpa: «¿qué he hecho mal?». Aparecía una rabieta en mitad del pasillo y yo sentía una impotencia absoluta, sin tener ni idea de cómo desactivar aquella pequeña bomba de relojería emocional. Intentaba explicarle algo que para mí era obvio y me veía enredado en un laberinto de palabras, sin las herramientas para hacerme entender sin complicarlo todo aún más. Cada día era una situación que, vista por primera vez, parecía insalvable.
Luego vino el segundo. Y con él, la calma. Con el mortero, aprendes a escuchar la salsa. Con un segundo hijo, empiezas a entender el mapa. La experiencia te ha dotado de una habilidad especial para comprender comportamientos que antes parecían incomprensibles. Éramos un equipo perfectamente simétrico: un niño para mamá, otro para papá. Cuatro brazos para dos personitas. Todo encajaba.
Pero la verdadera revelación, el momento del «clic», llegó con nuestra tercera hija. Sobre el papel, el problema se multiplicaba. De repente, la matemática fallaba: necesitábamos seis brazos y solo teníamos cuatro. Y, sin embargo, y aquí reside la magia de todo esto, a pesar de ese déficit logístico, todo resultó infinitamente más sencillo.
Fue entonces cuando lo entendí. Entendí que con el tiempo aprendes que es normal que los niños se pongan malitos, y dejas de culparte. Aprendes que las rabietas son solo tormentas en un vaso de agua y que lo mejor es no actuar, simplemente dejar que pasen. Aprendes a hablar su idioma, a explicar cosas aparentemente complejas con la única ayuda del amor y las ganas de hacerlo bien. Como con el ajoaceite, cuando dejas de luchar contra él. Cuando tu objetivo ya no es atarlo con tensión desde el principio, sino mantenerlo ligero, casi sin pensar, y ligarlo al final con un gesto natural y certero.
Y en ese instante, con la paz de quien por fin ha entendido algo importante, te haces la misma pregunta ante la cuna y ante el mortero:
¿Por qué era tan complicado al principio?