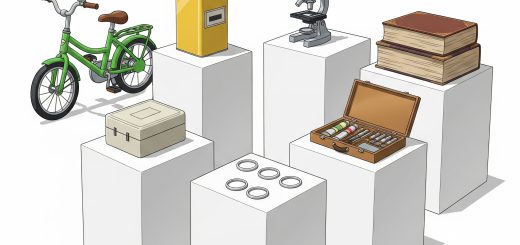Una visita inesperada

Ayer llamaron a mi puerta. No fue un golpe físico, de nudillos contra la madera, sino algo mucho más sutil. Una presencia familiar que se instaló en la habitación sin pedir permiso, como solo los viejos amigos saben hacer. Hacía mucho tiempo que no la sentía tan cerca.
Siento un poco de pudor al admitir que, en estos últimos años, apenas he pensado en ella. Hubo un tiempo, lejano ya, en el que nuestra relación fue constante, casi una convivencia. Llenábamos las horas juntos, sin necesidad de nada más. Pero la vida, con su ruido y su gente, me fue alejando y su recuerdo se fue difuminando en el ajetreo del día a día.
Y sin embargo, qué bien me ha sentado volver a verla. Tenerla aquí, en silencio, sintiendo su contacto a la vez excitante y turbador. Es una sensación única, como asomarse a un pozo muy profundo en el que, en el fondo, solo ves tu propio reflejo. Reencontrarme con ella ha sido como retomar una de esas conversaciones nuestras, interminables, que se alargaban durante horas. Hablábamos de todo y de nada, y lo más curioso es que siempre, absolutamente siempre, acabábamos estando de acuerdo.
No puedo negar que su compañía fue un refugio en momentos difíciles de mi vida. Cuando el mundo exterior era demasiado ruidoso o incomprensible, ella era mi ancla, el único puerto seguro. Me ayudó a entenderme, a escucharme.
Quizás por eso, porque la vida ahora es más serena, no la he echado de menos. Pero este reencuentro me ha recordado lo valiosa que es su perspectiva. Sé, por experiencia, que no debemos frecuentarnos demasiado. Una relación demasiado intensa con ella puede volverse asfixiante, teñirlo todo de una melancolía peligrosa. Su abrazo, si se prolonga demasiado, puede convertirse en una jaula.
Por eso he disfrutado tanto de esta visita fugaz. Como el café que se toma con un viejo amigo con el que ya no compartes el día a día, pero sí un trozo importante de tu historia.
Gracias por tu compañía. Espero futuros, aunque esporádicos, encuentros.
Un beso, Soledad.