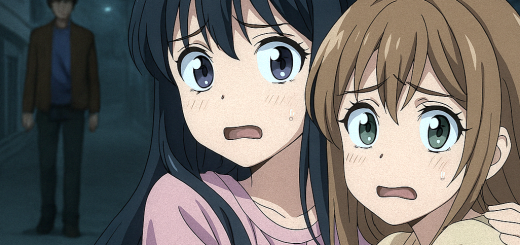La niña morena

Hay recuerdos que no se archivan, momentos que no se guardan en cajones, sino que se quedan flotando en la memoria como luces de verbena. Esta historia es uno de esos recuerdos.
No es una novela de grandes gestas, ni una crónica de hazañas imposibles. Es el relato de unos días que marcaron un antes y un después, de unas fiestas de fallas que se convirtieron en refugio, de unas niñas que dibujaron una isla en el tiempo.
Aquella niña morena no es sólo una persona. Es una emoción. Es una forma de mirar, de reír, de abrazar. Es la chispa que encendió una etapa luminosa, el personaje más bonito que se cruzó en mi vida.
Aquí se habla de petardos, de pasacalles, de bailes y de chupachups. Pero sobre todo, se habla de lo que ocurre cuando uno descubre que el corazón puede latir más rápido por alguien. Que la infancia también tiene sus amores, y que algunos de ellos se quedan para siempre.
Esta historia es un homenaje a la alegría, a la inocencia, y a esa forma de querer que sólo se vive una vez, cuando todo es nuevo y todo es verdad.
A Chelo, por enseñarme que el amor puede empezar con un chupachup, con un pasacalle, con una risa compartida en el casal.
A Montse, por ser luz, compañía, y parte de aquella isla en el tiempo.
Y a ese niño que fui, que temblaba en la puerta del casal, y descubrió que la felicidad cabía en una verbena, en un abrazo, en una mirada.
Presentación
¡Que me toque una guapa!, ¡Que me toque una guapa!
Estaba nervioso. Muy nervioso. Esperaba a que me asignaran pareja. Nos habían separado en dos grupos: chicas por un lado, chicos por otro. Un señor con boina recorría la fila con aire solemne asignando un chico a cada chica, según la estatura.
—A ver…, tú y tú, poneos en la cola… —decía sin levantar demasiado la voz.
“Tú y tú” repetía, como si fuera una fórmula mágica que decidía el destino de cada pareja.
Yo, mientras tanto, cruzaba los dedos. «¡Qué me toque una guapa!», me repetía en silencio, como si eso pudiera influir en el juicio del hombre de la boina.
Un año antes, dos vecinos se presentaron en casa. Venían con una propuesta
—Estamos poniendo en marcha una nueva falla en el barrio —dijo uno, con entusiasmo.
—La Falla Campamento —añadió el otro, como si el nombre ya dijera mucho.
—Buscamos vecinos que quieran ser falleros o colaborar…
Mi madre, sin pensarlo demasiado, nos apuntó a los tres: a mi hermana, a mi hermano y a mí.
Yo me quedé pensativo. ¿Fallero? ¿Qué significaba exactamente ser fallero? No lo sabía, pero algo me decía que estaba a punto de descubrirlo.
Febrero de 1974. Salón de actos de La Salle. Tenía once años, y en abril cumpliría doce. No conocía a nadie. El ambiente olía a nervios y colonia de niño. Se celebraba, por primera vez, la presentación de la fallera mayor infantil de la recién nacida Falla Campamento.
El hombre de la boina seguía con su ritual de emparejamientos, como si fuera un druida del barrio.
—Tú y tú —decía, sin mirar demasiado, mientras organizaba las parejas que iban a desfilar.
Yo, mientras tanto, repetía mi mantra interior: ¡Que me toque una guapa! ¡Que me toque una guapa!
Ya había elegido a mi candidata. Una niña rubia, preciosa, que brillaba como si tuviera luz propia. Alta, elegante, con ese aire de princesa que uno reconoce sin saber por qué. Y yo, claro, era el más alto de los “niños mayores”. La lógica estaba de mi parte.
—Tú y… tú —dijo el hombre de la boina, señalando a la niña rubia… y al pavo que estaba a mi lado.
¡Será gilipollas! —pensé, con la furia contenida de quien ve cómo se le escapa la gloria—. ¿No se da cuenta de que la rubia es más alta que ese pavo? ¡Madre mía, me va a tocar la morena! ¡Si a mí me gustan rubias!
—Tú y tú —remató el inútil de la boina, señalando a la niña morena y a mí.
Y ahí estaba yo. Con cara de tragedia griega y el corazón hecho trizas. Esto es un desastre… Nunca me puede tocar la más guapa.
Enfadado, me puse en la cola junto a aquella niña morena. Manos en los bolsillos, mirada clavada en el suelo, como si el linóleo pudiera consolarme. A ella le colocaban el ramito que debía entregar en el escenario, con esa delicadeza que se reserva a las cosas importantes.
—¿Estás enfadado por algo? —preguntó la niña, con voz suave y ojos que querían entender.
¡Nos ha fastidiao, el callo malayo! pensé, aún atrapado en mi tragedia personal.
—No, si yo… —alcancé a decir, levantando la mirada.
Y entonces ocurrió.
¡Dios mío! ¡Es guapísima!
La niña más preciosa que había visto en mi vida estaba justo ahí, a mi lado. Desde luego, rubia no era. Pelo negro como la noche sin farolas, ojos oscuros que parecían saber cosas, piel morenita como tostada al sol de abril. Pero guapísima. De esas bellezas que no se anuncian, pero que te desarman.
Madre mía, me ha tocado la más guapa. Es preciosa.
Mi sonrisa se desplegó como una bandera en día de fiesta. De oreja a oreja. Y el hombre de la boina, sin saberlo, acababa de hacer su primer milagro.
No la conocía. Vivíamos en el mismo barrio, sí, pero nunca la había visto. Y si en aquel momento alguien me hubiera susurrado al oído que, un mes después, aquella carita preciosa estaría apoyada en mi hombro, abrazándome con todo el cariño del mundo… me habría dado un patatús allí mismo. De los buenos. De los que salen en las novelas.
Seguían arreglándole el ramito. Yo quería mirarla. Aquella carita morena me había llegado al alma. Pero no me atrevía.
Dile algo… así podrás mirarla. Pero, ¿qué le digo?
—Oye, ¿tú sabes lo que tenemos que hacer cuando salgamos? —le pregunté, temblando de emoción.
Sabía perfectamente lo que teníamos que hacer. Nos lo habían explicado hacía diez minutos. Pero aquel protocolo anodino se convirtió, de pronto, en el salvavidas perfecto.
—Sí, claro —respondió ella, con naturalidad encantadora—. Tú me coges del brazo. Tenemos que andar a paso normal, ni muy deprisa ni muy despacio, pero con decisión. Que se note que es el chico el que lleva a la chica, y no al revés. Estará oscuro, un foco nos alumbrará…
Desde luego, a ellas les habían contado lo mismo que a nosotros. Pero yo no escuchaba instrucciones. Yo miraba fascinado cómo se movían sus labios, cómo aquella carita morena parecía dibujada con mimo por alguien que sabía lo que hacía.
—Cuando lleguemos a las escaleras del escenario, tú tienes que irte por la izquierda. Yo subiré y ya me dirán dónde tengo que ponerme —concluyó.
Y yo, mientras tanto, pensaba que aquel desfile iba a ser el paseo más importante de mi vida.
Antes de salir a desfilar, llegaron los nervios. De esos que se instalan en el estómago y hacen que todo parezca más grande, más serio, más importante.
—Niña Pepita García —gritaban los altavoces, con esa solemnidad que solo tienen los nombres completos.
Pepita salía con su acompañante, recorriendo el pasillo entre butacas como si fuera una alfombra roja improvisada. El público miraba, los focos esperaban.
—Niña Lolita Rodríguez.
Lolita y su pareja hacían el mismo recorrido, con paso firme y mirada al frente. Todo parecía seguir un orden perfecto.
La niña morena y yo observábamos en silencio cómo se alejaba la pareja que teníamos delante. El pasillo se acortaba. El momento se acercaba.
—¡Nos toca! —dijo ella, con voz temblorosa y ojos brillantes.
—A ha —respondí yo, como quien lanza una frase que ha ensayado mil veces.
Ese “A ha” lo había visto en una película. Me pareció interesante, sofisticado, casi misterioso. Así que lo usaba siempre que podía, aunque nadie supiera muy bien qué quería decir.
La miré por última vez antes de dar el primer paso. Y me sentí el niño más afortunado del mundo. ¡Guapísima!
—Niña Consuelo Anaya —anunció el altavoz.
Y entonces, como si el universo nos diera permiso, empezamos a avanzar cogidos del brazo. El pasillo se convirtió en escenario. El foco nos seguía. Y yo, por primera vez, sentí que la vida podía ser un desfile inolvidable.
—¿Consuelo? —pensé al escuchar su nombre por los altavoces—. ¡Pobrecita, qué nombre tan feo! ¿Anaya? ¡Se llama como los libros!
Ella cogía mi brazo con fuerza. No era un gesto cualquiera. Era como si me dijera: “Tranquilo, que vamos juntos en esto”.
No corras. Ni muy deprisa ni muy despacio, pero con decisión. Que se note que soy yo el que la lleva, y no al revés. ¡Esto está chupao!
Seguíamos avanzando. El pasillo se abría ante nosotros como un escenario improvisado. Y entonces… ese puñetero foco. Nos deslumbra.
Madre mía, cuánta gente. Y todos nos miran. Si me caigo, se van a mear de risa.
Ya ven, señores. Esta vez me ha tocado la más guapa. Y no lo digo por presumir, lo digo porque es verdad. Suerte que tiene uno…
Ya casi habíamos llegado. El escenario estaba a unos pasos. Ni muy deprisa ni muy despacio, pero con decisión…
Quise verla una vez más. Solo una. La miré de reojo. Ella miraba al frente, sonriendo. Serena. Radiante.
¡Dios mío, qué preciosa es!
Cuando llegamos al final del pasillo, yo pensaba más en mi preciosa pareja que en el protocolo. La solté del brazo, la cogí de la mano —como si fuera lo más natural del mundo— y empecé a subir con ella las escaleras que llevaban al escenario.
Ella me miraba divertida, negando con la cabeza. Como diciendo: “Este niño no se entera…”
A mitad de las escaleras, me cayó el rayo de la lucidez: ¡Yo no debía subir! Tenía que haberme ido hacia la izquierda, como nos habían explicado.
Bueno, ya que estoy aquí… la acompaño hasta arriba y la dejo en el escenario. Total, ya me había saltado el guion.
Ella seguía negando con la cabeza, pero sin enfado. Más bien con esa ternura que se reserva a los despistados con buen corazón.
La dejé en el escenario, con su ramito y su sonrisa. Y empecé a bajar las escaleras.
Ni muy deprisa ni muy despacio, pero con decisión… Como si ese mantra pudiera salvarme del ridículo.
La gente aplaudía. No sé si por ella, por mí, o por el conjunto. Cuando terminé de bajar, me giré para verla una última vez. Quería saber dónde la colocaban.
Vale, a la derecha de la fallera mayor, en la última fila.
Creí ver que me miraba. Creí ver que me sonreía. Y en ese instante, el mundo se volvió un poco más bonito.
Mi trabajo había terminado. Me metí entre las butacas y me senté con mi familia, aún con el corazón haciendo eco en el pecho. El foco ya no me apuntaba, pero yo seguía iluminado por dentro.
Mi madre, emocionada, me contó lo ocurrido mientras yo subía las escaleras:
—Cuando empezaste a subir, el señor que estaba detrás dijo: “Míralo, el más mayor y el más tonto, va a subir con las chicas.”
Mi padre, que no se callaba ni debajo del agua, tuvo que intervenir:
—Oiga, que es mi hijo.
—Ah, perdón, perdón… —respondió el desconocido.
Pero luego, el mismo desconocido, con la boca más suave, dijo a mi madre:
—Ha estado muy bonito el detalle de su hijo acompañándola de la mano hasta el escenario, muy bonito.
Mi madre me lo contaba con orgullo, como quien narra la hazaña de un héroe local. Pero yo, la verdad, no escuchaba. No me interesaba nada de lo que decía.
Mi única atención estaba en aquella carita preciosa, que apenas podía distinguir a lo lejos, en el escenario, a la derecha de la fallera mayor, en la última fila.
La niña morena.
La más guapa.
La que me había tocado.
La que me había tocado el alma.
Esa noche no volví a verla. El acto terminó, las luces se apagaron, y cada uno volvió a su casa con su ramo, su banda, o su silencio. Pero mi mente, la pobre, había entrado en «modo monotema». Durante las dos semanas siguientes, apenas pude pensar en otra cosa que no fuera aquella niña guapísima, aquella carita preciosa que me había llegado al alma.
Ella era fallera. Eso significaba que, en las próximas semanas, la vería un montón de veces. Estaba entusiasmado.
De vuelta a casa, andando, con las manos en los bolsillos y la mirada en el suelo, pensaba…
¡Hala, ya me he vuelto a enamorar! ¡Me encanta!
Y así, sin saberlo, había comenzado una historia. De esas que no se escriben con tinta, sino con memoria.
Chelo
Me repetía una y otra vez lo que le iba a decir la próxima vez que la viera. Ensayaba frases en silencio, como quien prepara un discurso para una ocasión histórica. “Consuelo, sabes que…” “Oye, Consuelo, ¿quieres una Coca-Cola…?”
De tanto repetir su nombre, se me hizo habitual. Y hasta me resultaba bonito. Consuelo. Al principio me sonaba a señora mayor con bata de flores. Pero ahora… ahora era música. Era el nombre de la chica más guapa del barrio. La niña que me había tocado. La niña que me había tocado el alma.
Me imaginaba el momento del reencuentro como si fuera una escena de cine. Yo, acercándome con paso firme. Ella, girando la cabeza, sonriendo. Y yo, diciendo algo brillante, algo inolvidable. Pero claro, luego pensaba en mi historial de frases célebres… y me entraban las dudas.
¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si digo “A ha” otra vez? ¿Y si me da por invitarla a un Trina de manzana en vez de una Coca-Cola?
La cabeza me iba a mil. Pero el corazón, ese sí que sabía lo que quería.
Unas dos semanas después de la presentación, volvía del colegio hablando con Julio. Comentábamos las características que debe tener una buena raqueta de tenis. Que si el peso, que si el equilibrio, que si las cuerdas… Íbamos andando por la acera, por la calle del estanco.
Y entonces la vi. Venía andando por la misma acera, a una manzana de distancia. Se acercaba con expresión relajada, sonriente. Llevaba pantalones vaqueros y un suéter oscuro.
¡Madre mía, es ella! ¡Está guapísima sin el traje de fallera! Vale, ahora la saludas y le dices algo. Pero… ¿qué le digo?
Ella seguía acercándose. Cada paso suyo era una alarma en mi cabeza.
Esos pantalones le sientan genial. Deja de pensar tonterías y concéntrate en lo que le vas a decir. Tiene una melenita preciosa, no se la pude ver con los moños. Pero ¿quieres concentrarte? Jolines.
Unos pasos antes de cruzarnos, ella me miró sonriente y dijo:
—Hola.
—Hola —dije yo, y seguí hablando con Julio sin pararme. Como si nada. Como si no tuviera el corazón a punto de estallar.
¡Has pasado de largo sin decirle nada! Burro, burro, burro. Seguro que ahora piensa que soy un imbécil.
Me giré a mirarla un par de veces. Y vi que ella también se había girado para mirarme.
¡Guau, es guapísima! —suspiré.
—¿Quién es? —preguntó Julio.
—De la falla —dije, fingiendo una voz de indiferencia que no engañaba ni al aire.
Esa misma tarde llegó el aviso. La falla convocaba reunión en el casal para los “niños mayores”. Así, con comillas, como si fuera un título nobiliario.
¡Guau! Los niños mayores… estará ella. Mañana la veré. Mañana podré hablarle. Mañana podré redimirme del “Hola” insípido y del paso de largo.
Pero cuidado. No la cagues.
La frase se convirtió en mi nuevo mantra. No la cagues. No digas “A ha”. No te pongas nervioso. No te quedes en blanco. No invites a Trina de manzana. No te tropieces. No te pongas a hablar de raquetas de tenis.
No la cagues.
La emoción me recorría de los pies a la cabeza. El casal se transformaba en escenario. Y yo, otra vez, en protagonista sin guion.
Al día siguiente, a las seis de la tarde, estaba temblando en la puerta del casal. Temblando de emoción, de nervios, de esa mezcla que solo se siente cuando uno está a punto de hacer algo importante sin saber muy bien qué.
Entré. Y enseguida la vi. Sentada con una amiga, dos Coca-Colas sobre la mesa, hablando animadamente. No se dieron cuenta de mi presencia. Y eso me dio unos segundos para respirar.
Me acerqué a la barra y pedí una Coca-Cola. Me encantaba eso de poder pedir cualquier cosa y que te lo dieran gratis. Era como ser cliente VIP sin tarjeta.
Estuve unos segundos en la barra, dudando si acercarme o no. El corazón decía “ve”, la cabeza decía “espera”, y las piernas hacían lo que querían.
Me acerqué a la mesa con decisión —o con lo que yo creía que era decisión— y dije:
—Hola.
Ellas me miraron sonrientes. Y entonces, la magia:
—¡Hey, tú eres mi fallero! —dijo Consuelo.
Jolines. Desde luego no puede empezar mejor la cosa. Me ha llamado «mi fallero». Eso ya es medio noviazgo.
—A ha, y tú eres mi fallera —dije.
Consuelo se giró hacia su amiga, bajó la voz y dijo:
—Este es el chico que te decía. ¿A que es guapo?
Madre mía. Me ha llamado guapo. La tengo en el bote.
—Me llamo Vicen.
—¿Vicen? ¡Ese es nombre de chica! —dijo Consuelo, pensando en su amiga Vicenta. —¡Vicente! —añadió con decisión.
—Ella es Montse y yo soy Chelo —dijo.
¿Chelo? ¡Será un diminutivo de Consuelo! Me encanta. Tiene nombre de instrumento. De algo que suena bonito.
Miré a Montse y pensé: Madre mía, pero si es preciosa.
Montse era la típica niña rubita, con el pelo precioso, ojos claros y piel blanca. Guapísima. Como su amiga.
No sé de qué estaban hablando cuando llegué. Pero Chelo, que parecía tener un radar emocional, cambió de tema. Empezó a contarle a Montse cómo había sido la presentación de la fallera mayor. Y lo hizo con gracia, con ritmo, como si estuviera narrando una película en la que ella y yo éramos los protagonistas.
Desde luego, Chelo era genial. En ese momento estábamos ella y yo, como si fuéramos amigos de toda la vida, contándole a Montse los sucesos de aquella noche. No sólo había sacado un tema en el que yo podía participar, es que, además, me había hecho protagonista. Junto a ella. Como si el desfile hubiera sido cosa de dos.
—La Paqui ya tiene polos. Vamos a comprar —dijo Chelo a Montse con naturalidad.
Y entonces, mirándome a los ojos, añadió:
—¿Te vienes, Vicente?
Y yo, que ya no temblaba, que ya no dudaba, que ya no pensaba en Trinas ni en raquetas, supe que sí. Que claro que me iba. Que ya estaba yendo.
Allí estaba yo, camino del quiosco de La Paqui, con dos niñas guapísimas. Como si la vida me hubiera regalado una escena de película, sin guion, pero con magia.
Chelo es genial. Ha salido todo perfecto, pero gracias a ella. Me encanta, me encanta, me encanta. Tiene esa forma de estar que hace que todo parezca fácil, natural, bonito.
Me llamaban Vicente. Y me resultaba extraño. Nunca antes un amigo o familiar me había llamado así. Siempre había sido Vicen, Vicentín, chaval, eh tú…
Pero, ¿qué importaba? ¿No eran las dos niñas más preciosas del mundo? Pues podían llamarme como quisieran. Mientras siguieran mirándome con esa sonrisa, todo estaba bien.
Y así, entre polos, Coca-Colas y nombres nuevos, la historia seguía su curso. Sin prisa, pero con decisión.
Mis nuevas amigas
Durante la semana siguiente fui todas las tardes al casal. Era como si el reloj escolar se moviera más lento, como si las clases fueran un trámite que había que soportar para llegar al verdadero premio del día: Ver a mis nuevas amigas.
Tomábamos algo en el casal, jugábamos en la calle, tirábamos petardos… La vida tenía sabor a Coca-Cola, olor a pólvora y sonido de risas.
A medida que las iba conociendo, me sentía más fascinado por ellas. Chicas preciosas, alegres, divertidas. Tenían esa forma de estar que hacía que todo pareciera más bonito. Como si el mundo, al pasar por sus ojos, se volviera más amable.
Chelo tenía chispa. Montse, dulzura. Y juntas eran como una canción que no se te va de la cabeza.
Yo, mientras tanto, me dejaba llevar. Como quien se sube a una bicicleta sin saber a dónde va, pero sabiendo que el paseo va a ser inolvidable.
Eran absolutamente distintas. Chelo, con el pelo revuelto como si acabara de salir de una aventura, siempre llevaba vaqueros y un jersey. Tenía ese aire de libertad que no se peina, pero se contagia. Montse, en cambio, parecía sacada de una postal. Solía ir con faldita o vestido, los tenía de todos los colores, y siempre iba bien peinada.
Iban a la misma clase. Las clásicas “mejores amigas” de los once años. Inseparables.
Aunque Montse no era fallera, siempre estaba con nosotros en el casal. Y eso era gracias a Chelo, que se encargó de que “su amigo el de la barra” le diera lo mismo que a nosotros.
—Ésta es mi mejor amiga —dijo con decisión, como quien presenta a alguien importante. —Así que le tienes que dar lo mismo que a mí, ¿vale, Luis?
—Lo que tú digas, Chelo —contestó el hombre de la barra, sonriendo como quien sabe que no tiene escapatoria.
Chelo se movía por el casal como si fuera su casa. Sus padres y hermanos también eran falleros, y todos la conocían y saludaban con alegría.
—Hola Chelo, veo que tienes un nuevo amigo —decían algunos, guiñando el ojo.
—¿A que es guapo? —respondía ella con total naturalidad, como si fuera lo más evidente del mundo.
Yo me moría de vergüenza. Pero me encantaba. Me encantaba que me considerara abiertamente como “su nuevo amigo”. Como si me hubiera adoptado. Como si, de pronto, yo también perteneciera a algo.
Su familia era sevillana, y ella tenía esa gracia andaluza que la hacía especial. Nada le daba vergüenza. Tenía esa soltura que no se aprende, se nace con ella. Y ciertos rasgos muy particulares que la hacían absolutamente adorable.
Cuando quería expresar una alegría especial, hablaba con musiquilla, mientras movía el culito con arte:
—Mañanay-meriendaspeciaaa-al —canturreaba, moviendo las caderas con gracia al enterarse de que teníamos merienda de chocolate con buñuelos en el casal.
Cuando quería enfatizar alguna frase, tenía su ritual. Rodeaba el cuello de su amiga con los brazos, pegaba su nariz a la de ella, y decía:
—Montse, tía, no me digas que no te gustan los petardos, son superdivertidos…
—Ya… pero no los tires tan cerca. —respondía Montse, con esa mezcla de paciencia y cariño.
Chelo tenía una respuesta para cualquier prohibición. Una declaración de principios ante cualquier norma.
—Chelo, no tires petardos en los cubos de basura, que vas a hacer un empastre.
—Huy que no, ahora verás —decía, mientras colocaba dos petardos en el cubo con esa cara de pilla que me encantaba.
Desde luego, era imposible aburrirse con ellas. Cada tarde era una aventura. Cada conversación, una comedia. Cada gesto, una postal que se quedaba pegada en la memoria.
Y yo, en medio de todo aquello, empezaba a entender que la vida, a veces, se escribe con risas, con Coca-Colas, y con niñas que tienen nombre de instrumento.
Verbena
Estábamos en el primer día de fallas. La noche anterior había sido la plantá, y nos quedamos hasta las tantas viendo cómo levantaban la falla, tirando petardos y jugando en el casal. La emoción flotaba en el aire como el humo de la pólvora.
Ninguno de los tres teníamos problemas por llegar tarde a casa. El hecho de ser chico me daba ciertos privilegios sobre mis hermanas. Ellas tampoco tenían problemas, porque los padres de Chelo solían estar en la falla hasta tarde. La noche era nuestra.
Y a pesar de habernos acostado tarde, a las ocho de la mañana Chelo y yo ya estábamos en la despertá. Nos daban una caja de petardos a cada uno, y recorríamos las calles armando ruido.
—¡Salta, Vicente! —gritaba Chelo, tirándome petardos a los pies con precisión de francotiradora.
Se me subía a caballito y decía:
—¡Vamos, Vicente, que desde aquí explotan más fuerte!
Me encantaba que hiciera esas cosas. Tenía esa forma de convertir lo cotidiano en aventura. De hacer que cada gesto fuera una fiesta.
Después de la despertá, desayunamos en el casal. Chocolate, buñuelos, risas. Y luego, a casa, para ponernos los trajes. La jornada prometía.
Teníamos un montón de actos ese día. Visitamos la falla del Palacio. Cada día tocaba visitar el casal de otra falla, o recibir la visita de otras comisiones. Era como un intercambio de alegría.
Hicimos pasacalle por el barrio, con banda, con trajes, con orgullo. Y fuimos a recoger el premio de la falla, como quien recoge el trofeo de una batalla ganada con risas y pólvora.
Durante todas las fiestas hizo muy buen tiempo. Solía hacer calor, ese calor amable que invita a estar en la calle, a jugar, a reír, a vivir.
Cuando estábamos en la falla del Palacio, Chelo, con su radar emocional siempre encendido, dijo:
—Hace calor, ¿quieres un polo?
Y mientras metía la mano por el refajo del vestido de fallera, me miró con sonrisa traviesa y soltó:
—Llevo el dinero en las bragas.
Me imaginé la mano de Chelo rebuscando entre sus bragas, y se me dibujó una sonrisa. No por malicia, sino por ternura. Por esa forma suya de hacer que todo fuera natural, divertido, distinto.
—¿Qué pasa? Mi vestido no tiene bolsillos —dijo, sacando un billete de 100 pesetas como quien saca un tesoro.
—¡Guau, eres rica! —dije, con la admiración de quien no había visto nunca tanto poder adquisitivo en una sola mano.
—Lo he cogido de la hucha sin que se entere mi madre —dijo ella riendo, con esa cara de pilla que me encantaba.
—Ahora compramos petardos. Chinos. De los gordos.
Y así, entre polos, billetes escondidos y planes explosivos, la fiesta seguía su curso. Con calor, con risas, y con esa sensación de que todo estaba bien.
Ya por la tarde, a eso de las seis, regresamos al casal. El sol seguía alto, como si también quisiera quedarse a vivir las fallas. Montse estaba esperándonos impaciente. Cuando nos vio, se acercó corriendo y nos abrazó con esa efusividad que solo tienen las amigas de once años.
—Madre mía, estoy todo el día aburrida. Menos mal que habéis vuelto.
Su abrazo era como un reencuentro después de años, aunque solo habían pasado unas horas.
—¡Han montado un escenario! Parece que van a hacer teatro o algo —dije, señalando el montaje que habían levantado en la calle, justo delante del casal.
—Estanocheay-verbeeee-na —canturreó, moviendo su culito con esa gracia que la hacía única.
Montse empezó a dar saltos alrededor de su amiga, con los brazos en alto, gritando:
—¡Sí, sí, me encanta la verbena!
Desde luego, era un gozo verlas. Tan alegres, tan vitales. Como si la calle fuera su escenario, y la vida, su comedia favorita.
Y yo, en medio de aquel torbellino de risas y saltos, me sentía exactamente donde quería estar.
—¿Qué es verbena? —pregunté mirando a Chelo, con la curiosidad de quien se asoma a un mundo nuevo.
Ella puso los ojos como platos, rodeó mi cuello con sus brazos, pegó su nariz a la mía… y dijo, muerta de risa:
—Vicente, tío, no me digas que no sabes lo que es una verbena. Eres un marciano.
—Pues no, no sé lo que es… ¿se come? —dije con cierta vergüenza, como quien teme haber preguntado una tontería.
Pero… ¿por qué se ríen tanto?
Ellas me explicaron, entre risas, que esa noche habría música en directo y baile. Que la calle se llenaría de luces, de canciones, de gente moviéndose sin vergüenza. Que eso era una verbena.
Yo les conté que desde mis seis años pasábamos todas las vacaciones en El Plantío, y allí no había verbenas ni bailes ni nada parecido. Solo campo, silencio y amigos.
—¿Entonces no sabes bailar? —preguntó Montse, con ojos curiosos.
—No sé, nunca lo he probado —añadí sonriendo, como quien confiesa un secreto sin importancia.
—Nosotras te enseñaremos. Es superdivertido.
Y en ese momento, supe que esa noche no solo iba a descubrir lo que era una verbena. Iba a descubrir lo que era bailar con dos niñas guapísimas, reír sin parar, y sentir que, por fin, ya no era un marciano.
Fuimos a casa a quitarnos los trajes, y a la media hora ya estábamos de vuelta, con un bocadillo bajo el brazo, listos para cenar en el casal. A eso de las nueve, cenamos junto a otros amigos de la falla. Comiendo y riendo con las chicas, en esos momentos era totalmente ajeno a los importantes acontecimientos que se iban a producir esa noche. Sin ninguna duda, los sucesos que iba a vivir en breves instantes marcarían un hito en mi vida, y conformarían una de las noches más emocionantes de mi niñez.
Sobre las diez estábamos junto al escenario, en primera fila, mirando cómo los músicos iban preparando sus instrumentos. Yo alucinaba.
—¿Has visto qué guitarra? ¡Es superatómica! Y qué fuerte suena —decía, con los ojos como platos.
—Madre mía, ¡qué batería! Si tiene mil tambores —añadí, desbordado por la emoción.
Y entonces empezó la música. La primera canción estalló como un cohete. Chelo y Montse se pusieron a saltar y a moverse como locas.
¡Mira cómo se mueven! ¡Es lo más sexy que he visto en mi vida!
Nunca había escuchado música a tanto volumen. El suelo vibraba, el aire temblaba, y yo estaba en medio de todo aquello, impresionado.
Ellas me cogieron de las manos y empezaron a subir y bajar mis brazos al ritmo de la música, gritando:
—¡Baila, Vicente, baila!
Yo no sabía muy bien lo que tenía que hacer. Pero empecé a moverme tímidamente, intentando imitarlas. Y entonces ocurrió.
Aquello fue todo un descubrimiento. Eso de moverse con la música era de lo más divertido que había hecho en mi vida. Además, no me sentía nada patoso; todo lo contrario. Pensé que eso de bailar se me daba estupendamente.
Nos cogíamos de las manos, nos empujábamos, nos abrazábamos… Se me subían a caballito y saltábamos sin parar.
—¡Esto de bailar es la bomba! ¡Me lo estoy pasando de miedo! —grité con todas mis fuerzas, como quien lanza un mensaje al universo.
Las chicas se movían que daba gusto verlas. Me pareció preciosa aquella imagen de mis amigas moviéndose como locas. Me las habría comido a besos.
Después de media hora bailando, estábamos sudando y teníamos calor.
Chelo llevaba pantalones vaqueros, un suéter azul oscuro y una camiseta blanca de manga corta debajo. En un momento dado, cruzó sus manos por la cintura, agarró el suéter y lo levantó para quitárselo, inclinándose ligeramente hacia atrás.
Fue un instante fugaz, pero se quedó grabado en mí. La camiseta se le subió ligeramente, dejando ver su ombligo y el contorno suave de su cuerpo. Había algo en su forma de moverse, en su despreocupación, que me dejó sin palabras.
Me quedé embobado. Hasta entonces, siempre me habían gustado las niñas —su alegría, su espontaneidad—, pero en ese momento vi algo distinto en Chelo: dos curvas nuevas, una insinuación que no pertenecía del todo a la infancia.
Ella se dio cuenta de que la estaba mirando y, riendo, me restregó el jersey por la cara: —¡No me mires así! —dijo con picardía, aunque su tono no parecía molesto.
Yo me moría de vergüenza. Nunca había sentido algo así, nunca había reparado en el cuerpo de una chica de ese modo. Pero aquella imagen quedó grabada en mi memoria como una revelación. No lo entendí del todo entonces, pero con el tiempo supe que ese momento marcó el inicio de algo profundo: el despertar de una mirada nueva, más íntima, más sensorial.
Aquella escena, junto con lo vivido aquel invierno, empujó con decisión el avance del inicio —y del fin— de mi niñez.
Seguimos bailando y disfrutando de aquella noche mágica.
Tras otra media hora, la música se detuvo unos instantes y empezó a sonar una canción lenta. El ambiente cambió por completo. La gente dejó de moverse y, poco a poco, las parejas empezaron a abrazarse. Era mi primer baile, y cada nueva sensación me sorprendía como una revelación.
El contraste brutal entre la música rápida y aquella melodía pausada se volvió abrumador cuando Chelo se acercó y me rodeó el cuello con sus brazos. Tembloroso, con la piel erizada, no sabía muy bien cómo corresponder. Coloqué mis manos en sus caderas, luego en la espalda, y la abracé con fuerza, como si quisiera guardar ese instante para siempre.
Ella apoyó la cabeza en mi hombro, y empezamos a girar lentamente, envueltos en una calma nueva, en una intimidad que no necesitaba palabras.
Montse, al ver que Chelo y yo empezábamos a bailar, dijo…
—Tengo calor, voy a por una Coca-Cola.
Chelo la llamó.
—Montse, ven, ven un momento.
Montse se acercó. Chelo pasó el brazo por sus hombros y dijo…
—Baila con nosotros.
Montse sonrió, y nos abrazamos los tres.
En cuestión de segundos, habíamos pasado de dar saltos como locos a estar los tres abrazados, moviéndonos despacio, muy despacio. Montse nos rodeaba con sus brazos y, en algunos momentos, apretaba con fuerza, como diciendo: “No me dejéis de lado, por favor.” Chelo y yo respondíamos, y nos abrazábamos los tres con fuerza.
Aquello era irreal. Las dos niñas más preciosas del mundo me estaban abrazando, apoyando sus cabezas sobre mis hombros. Un “calor especial”, que venía notando desde hacía rato, se intensificó y me hizo suspirar.
Cuando terminó la canción, Montse dijo sonriendo: —Ahora sí, voy a por una Coca-Cola.
Mientras se alejaba, pensé en su gesto: “Gracias por no dejarme de lado, pero entiendo que vosotros tenéis algo especial, y os dejo bailar solos.” Gracias, Montse —pensé.
Chelo y yo nos abrazamos de nuevo. Me sonreía con dulzura, mirándome a los ojos, y apoyó su cabeza sobre mi hombro.
La sentía cerca, muy cerca. Yo estaba absolutamente en las nubes. Ese “calor especial”, que venía creciendo desde hacía rato, en ese momento se desbordó. Sentí como todos los vellos de mi cuerpo se iban erizando. Me costaba respirar, y una sutil descarga recorrió mi cuerpo de los pies a la cabeza, haciéndome suspirar, profundamente.
Ella lo notó. Levantó la cabeza, me miró con esa expresión suya —cariñosa, luminosa, cómplice—, suspiró, y volvió a apoyarse en mi hombro, abrazándome con fuerza.
Dios mío, cómo te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero —pensé, sin atreverme a decirlo.
Después de tres o cuatro canciones, Montse volvió.
—Ahora voy yo a beber algo. Baila tú con Vicente —dijo Chelo.
Bailé con Montse varias canciones.
Qué pasada. Estaba bailando con las dos chicas más preciosas del mundo, y me estaban compartiendo. Me sentía afortunado, feliz, pleno.
Chelo volvió con una Coca-Cola en la mano. Me encantaba que hiciera esas cosas, que pensara en mí incluso cuando no estaba a mi lado.
La música siguió alternando ritmos: lentos, rápidos, otra vez lentos. Bailamos hasta las tantas. Fue una noche mágica. Adoraba a mis amigas, me sentía querido, y las quería con todo mi corazón. Pero Chelo era distinta. Me tenía absolutamente fascinado.
Ella fue la primera mujer que me hizo sentir que, quizá, ese “calor especial” —ese latido nuevo que había nacido en mí— podía quedarse para siempre. Día a día. Compartido con ella. Como una promesa silenciosa. Como una eternidad posible.
Siguen las fiestas
Al día siguiente, a media mañana, ya con los trajes puestos y el sol acariciando las calles, estábamos con unos amigos charlando alegremente en la puerta del casal. Comentábamos el baile de la noche anterior, aún con la música resonando en los pies y las risas en el aire.
Y entonces apareció el señor Juan, el mandamás de la falla infantil. Pasó por allí con su boina y su andar de autoridad amable.
—Hola chicos, ¿qué tal todo? Ya vi que anoche os lo pasasteis en grande.
Chelo, que siempre tenía una idea en la recámara, me miró de reojo y me apretó la mano. Era su forma de decir: sígueme el juego, que esto va a estar bien.
—Oye Juan —dijo con tono inocente y mirada traviesa—, estábamos comentando que, a lo mejor, estaría bonito que los niños mayores fuéramos en pareja en los pasacalles.
Juan se quedó pensativo un segundo, como quien sopesa una propuesta inesperada.
—Oye, pues es buena idea. Poneos al final, junto a la fallera mayor y el presidente.
Chelo me apretó la mano con fuerza, como diciendo: Siii, tengo unas ideas geniales…
Y así, sin más, a partir de ese día, Chelo y yo hicimos todos los pasacalles cogidos del brazo. Como si fuéramos pareja oficial de desfile. Como si el mundo nos hubiera dado permiso para caminar juntos, con música, con trajes, y con esa complicidad que no se ensaya, se siente.
Más tarde, íbamos en pasacalle hacia la falla Dos de Mayo. Chelo y yo íbamos cogidos del brazo, contentos de poder ir en pareja y no en el pelotón como era habitual. El sol brillaba, la banda tocaba, y nosotros caminábamos como si el mundo nos hubiera dado permiso para ser protagonistas.
En un momento dado, Chelo acercó su cara a la mía y dijo, con esa sonrisa traviesa que ya era marca registrada:
—Tengo petardos.
—¿Dónde los llevas? Espera, no me lo digas, que me lo imagino.
—En las bragas —dijo ella, asintiendo con la cabeza como quien revela un secreto de estado.
Metió la mano en el refajo de su vestido y sacó una caja de petardos. Chinos. De los gordos.
—Joder, Chelo, no puedes ponerte a tirar petardos aquí, que nos van a echar la bronca.
—Huy que no, ahora verás. Pásame el mechero.
—De eso nada. Cuando lleguemos al Dos de Mayo los tiramos allí.
—Vaaaale… —dijo, con ese tono de resignación fingida que no engañaba a nadie.
Y entonces, como si el pasacalle necesitara un toque extra de espectáculo, Chelo le gritó a uno de la banda:
—¡Joseee, pásame el tambor, que voy a tocar un rato!
Desde luego, era imposible aburrirse con ella. Cada paso era una ocurrencia. Cada gesto, una escena. Cada día, una historia que merecía ser contada.
Después de comer fui al casal, pero al ver que no estaban allí, me dirigí a casa de Chelo. Entré en el portal y las vi metidas en el hueco de la escalera, como dos conspiradoras en plena misión secreta. No vi lo que estaban haciendo, aunque luego… me lo imaginé.
Al verme, salieron del escondite con cara de sorpresa y complicidad. Montse, con voz nerviosa pero decidida, dijo:
—Pregúntaselo tú.
¡Estaban hablando de mí! El corazón me dio un brinco. Yo miré a Chelo, esperando que hiciera su pregunta.
Y entonces, con esa naturalidad que solo ella tenía, soltó:
—Vicente, ¿tú tienes… pelitos ahí abajo? —dijo señalando mis partes.
—A ha —respondí sonriendo, tirando de mi repertorio cinematográfico.
—Es que a Montse le están empezando a salir y yo ya tengo desde hace tiempo.
—¡Guau! Yo quiero verlos —dije poniendo cara de pillo.
—Vale —dijo Chelo, como si fuera lo más normal del mundo.
—Nooo, que me da mucha vergüenza —dijo Montse, aterrorizada, escondiéndose detrás de su amiga.
Y ahí estábamos. En el hueco de una escalera, entre confidencias, risas nerviosas y descubrimientos. Como si la infancia tuviera sus propios rituales de iniciación, hechos de preguntas raras, respuestas tímidas y amistades que se afianzan entre secretos.
Esa noche había baile de nuevo. Cuando no había verbena, los falleros sacaban el tocadiscos a la calle, y la música se encargaba de convertir el asfalto en pista de baile. Podíamos bailar hasta las tantas, como si el reloj también se hubiera puesto a bailar.
Me encantaba bailar. Además de divertido, era como recibir un permiso para moverse como locos sin sentirse ridículos. O tener cierto contacto con las chicas que, de otra forma, estaba totalmente prohibido. Abrazar a Chelo era el momento más emocionante del día. Era como tocar la alegría con los brazos.
—Mis padres quieren salir a cenar esta noche y no quieren dejarme sola en casa, así que hoy me perderé el baile —dijo Montse, enfadada.
Esta vez íbamos a estar Chelo y yo solos. Bueno, con toda la gente del baile, pero solos. Como si el universo hubiera decidido regalarnos una noche para nosotros.
Y siento admitir que, aunque Montse era preciosa y divertida, aquella noche no la eché de menos en ningún momento.
Chelo me hacía sentir… feliz. Absolutamente. Como si todo lo demás desapareciera. La adoraba.
La noche anterior, sobre la mitad del baile, las chicas dijeron:
—Vamos al baño, ¿nos acompañas?
Como el baño del casal siempre estaba ocupado, subimos a casa de Chelo. Ellas entraron primero, entre risas y confidencias, y cuando terminaron, entré yo.
Esa noche, en un momento dado, Chelo dijo:
—Voy al baño, ¿te vienes?
—Sí. Yo también quiero ir.
Subimos a su casa. No había nadie. Toda su familia estaba en el baile, y la casa parecía guardar silencio para nosotros.
Ella entró en el baño y yo me quedé fuera, esperando. Pero entonces, sin cerrar la puerta, me miró, me cogió de la mano y, tirando de mí, dijo:
—Anda, entra.
Cerró la puerta y pasó el pestillo. ¡Guau! No tenía ni idea de lo que iba a suceder, pero la situación se presentaba muy emocionante.
Ella me miró a los ojos, con su sonrisa más traviesa. Desabrochó sus pantalones y los bajó con naturalidad. Yo tragué saliva, con los ojos como platos. Se subió la camiseta, se movió con esa gracia suya que parecía innata, y se sentó.
Hizo su pis, como si nada. Y yo, temblando, pensaba que el cuerpo de Chelo era lo más precioso que había visto en mi vida.
—Tú también querías, ¿no? —dijo Chelo, subiéndose los pantalones con naturalidad.
—No puedo —respondí temblando, con un hilito de voz que apenas salía.
No sabía cómo explicarle que, después de aquella preciosa visión, me era absolutamente imposible mear.
—¿Por qué no? —preguntó, con esa mezcla de curiosidad y picardía.
Yo miré de reojo mis partes. Ella también las miró. Y se le escapó una risita.
—Anda, vamos —dijo, cogiéndome de la mano.
Cuando estábamos en el recibidor, antes de salir, me miró a los ojos y empezó a reír. Me abrazó con cariño, me dio un beso en la mejilla, y salimos del piso.
Pero si ha sido por su culpa, ¿por qué se ríe? —pensé, avergonzado.
Lo cierto es que, al cabo del rato, tuve que ir al baño del casal para hacer pis. Pero esta vez solo, por supuesto. Sin travesuras. Sin pestillos.
Cuando salí del casal, vi que Montse ya había vuelto de la cena con sus padres. Las dos estaban hablando y se reían.
Seguro que están hablando de mis partes.
Me acerqué a ellas un poco avergonzado. Ellas me abrazaron riendo. Yo las abracé. Y empezamos a dar saltos al ritmo de la música, como si el mundo fuera una verbena infinita, y nosotros, los protagonistas de una historia que no quería terminar.
Chupachups
Por aquel entonces, nos dio por comer chupachups. Supongo que aquella serie de Kojack tuvo algo que ver. Yo solía ir a La Paqui a comprar unos cuantos chupachups que luego compartía con las chicas.
Una tarde estábamos en la calle, sentados en la acera.
—¿Chupachups? —dije.
—Vale —dijeron ellas.
Metí la mano en el bolsillo y vi que sólo tenía dos chupachups. Les di uno a cada una, ellas los desenvolvieron y se los metieron en la boca.
Chelo se dio cuenta de que yo no tenía chupachup. Sacó el suyo de la boca, lo acercó a la mía y dijo
—Chupa.
Me encanta —pensé mientras miraba el chupachup.
Acerqué mi cara al caramelo y lo cogí con la boca chupándolo con gusto. Ella daba vueltas al palito mientras me miraba sonriendo.
—¡Qué asco, están chupando el mismo chupachup! —dijo Montse con cara de horror.
—¿Cómo que asco? Ahora verás —respondió Chelo, desafiante.
Se puso de rodillas en la acera, rodeó mi cuello con sus brazos, pegó su nariz a la mía y dijo con decisión
—Vicente, tío, saca la lengua.
¡Guau, esto me gusta! —pensé sacando la lengua.
—Toma asco —dijo Chelo tras darme un buen lametón.
Síiii, me gusta.
Montse se retorcía tirada en la acera
—¡Dios mío, qué asco. Se han chupado la lengua, se han cambiado las babas!
Lo cierto es que Chelo y yo compartimos aquel chupachup hasta el final.
Cabalgata
El domingo por la tarde se celebraba la cabalgata. Los mandamases de la falla habían organizado carrozas y comparsas con entusiasmo de director de cine. La comparsa infantil estaba formada por indios, vaqueros, chinitos, negritos y mejicanos. Chelo y yo decidimos vestirnos de mejicanos.
—Tengo un poncho y con unos vaqueros, sólo necesito el sombrero —dijo Chelo, emocionada, como quien ya se ve desfilando por Hollywood.
—Mamá, necesito un disfraz de mejicano para la cabalgata —dije al llegar a casa.
No sé de dónde lo sacó, pero mi madre consiguió un disfraz de mariachi que, aunque un poco ridículo, por lo menos me permitía salir en la cabalgata. Supongo que me hubiera gustado más uno de esos que llevan pistolas y balas cruzadas por el pecho. Pero bueno, el sombrero era enorme, y eso ya era medio disfraz.
No recuerdo qué problema hubo con los pantalones de mariachi a última hora, pero mi madre tuvo que estar arreglándolos a toda prisa para que pudiera llegar a tiempo. Costura exprés, nivel madre.
Cuando llegué al casal, ya estaban todos formados en la calle, a punto de salir. Chelo me vio, dejó la formación y vino corriendo hacia mí. Rodeó mi cuello con sus brazos, pegó su nariz a la mía y dijo con voz preocupada:
—Vicente, tío, ¿dónde estabas? Llevamos una hora esperándote. Casi nos perdemos la cabalgata.
¡Guau! Se habría quedado a esperarme.
Ese gesto me desarmó. Me entraron unas ganas locas de besarla, aunque, desde luego, no era el momento.
Nos pusimos en la formación, y vi, con alegría, que Montse también estaba vestida de mejicana. La verdad es que estaban las dos guapísimas. Llevaban un poncho y un sombrero enorme, como el mío. Se habían pintado los labios, y estaban preciosas. Íbamos a estar los tres juntos en la cabalgata. Aquella sería una tarde genial.
Yo iba en medio de las dos. Estuvimos toda la tarde abrazados por la cintura, bailando, saltando y cantando sin parar. Los sombreros eran enormes y siempre se iban chocando, así que decidimos dejarlos colgando en la espalda, como capas de superhéroes mejicanos.
De vez en cuando, nos separábamos para tirar caramelos y juguetes a los niños. Era como repartir alegría en pequeñas dosis envueltas en papel de colores.
Y en una de esas veces, sin darme cuenta, al volvernos a abrazar, metí el brazo por debajo del poncho de Chelo, y la cogí por la cintura. Cuando noté su camiseta, y no la lana del poncho, me pareció muy emocionante. Era como tocar algo más cercano, más íntimo, más real.
Noté que llevaba la camiseta suelta, y metí mi mano por debajo, acariciándole la cadera. Apreté ligeramente, notando su cuerpo, y ella apretó su mano contra mi cintura. Le di un pellizco en la cadera, y ella me pellizcó igualmente. Como si estuviéramos hablando sin palabras. Como si dijera: “Sííí, me gusta lo que haces.”
Estuve acariciándole la cintura y la espalda durante un rato. No había prisa. No había miedo. Solo esa sensación de estar exactamente donde quería estar.
Me pareció absolutamente genial sentir la magia de su cuerpo.
La cremá
El último día de fiestas se celebró la cremá. A eso de las nueve estábamos cenando en el casal. Reíamos, contentos y emocionados por los momentos que se avecinaban. La falla esperaba su destino, y nosotros vivíamos el presente como si no hubiera mañana.
Dentro del casal hacía calor. Chelo se había quitado el jersey y llevaba una camiseta de manga corta. Mientras comíamos y charlábamos, yo la miraba embobado. Su cara. Su risa. Su forma de estar.
Dios mío, ¿puede haber algo más precioso en este mundo? —pensaba, sin poder apartar la mirada.
Ella se inclinó hacia mí para comentarme algo, y en ese gesto, pude verla de reojo. ¡Madre mía, cómo me gustan!
Lo hay —me contesté a mí mismo, alucinado.
Después de cenar, todos los niños estábamos alrededor de la falla. A las diez, escuchamos la primera carcasa del castillo, el trueno que anunciaba el principio del fin. La cremá de la falla infantil estaba a punto de comenzar.
Esperábamos nerviosos, con los ojos brillando y el corazón latiendo al ritmo del fuego que aún no ardía. El símbolo de aquellas fiestas, de todos esos días mágicos, estaba a punto de desaparecer entre llamas.
—Se acaban las fiestas —dije a Chelo, con un nudo en la garganta.
¿Chelo? Si estaba aquí hace un momento… ¿Dónde está?
La busqué con la mirada, entre niños, padres, luces y humo. Y entonces la vi. Entraba en el portal de su casa y se sentaba en la escalera.
Se habrá mareado —pensé.
La falla aún no ardía. Pero algo ya empezaba a quemar por dentro.
Entré en el portal y me senté junto a ella. La poca luz que entraba de la calle apenas me dejaba ver su rostro, pero sentía su presencia como si brillara.
Estuvimos unos segundos en silencio. Ella se apretó contra mí, me cogió la mano, y me miró con los ojos bañados en lágrimas.
—No podré abrazarte… —dijo.
—¿Por qué no? —pregunté, sin entender del todo lo que quería decir.
Ella se mantuvo en silencio unos momentos. Y entonces, con voz temblorosa, lo soltó:
—Mañana empiezan las clases. No habrá despertá. No desayunaremos en el casal. No habrá pasacalle, ni tiraremos petardos. No habrá cabalgata. Y como no habrá baile… no podré abrazarte. No podré abrazarte…
Sus palabras me golpearon como un mazazo. No por lo que venía, sino por todo lo que dejábamos atrás.
—Puedes abrazarme ahora —dije, abrazándola con fuerza, mientras las lágrimas inundaban mis ojos.
Y allí, en aquella escalera, con la falla a punto de arder y la infancia temblando en los bordes, entendí que la magia no estaba en los petardos, ni en los bailes, ni en los pasacalles. Estaba en ella. En estar con ella. A todas horas. Sin reloj. Sin rutina.
Y no podré abrazarla…
—¿Te acuerdas cuando nos conocimos en la presentación? —dije con voz temblorosa. —Nunca te lo he dicho, pero me pareciste la chica más preciosa del mundo.
Ella apretó mi mano con fuerza.
—Pues yo pensé que tú eras un poco fantasma, con aquella cara enfadada.
Era precioso verla sonreír, a pesar de que las lágrimas delataban su tristeza. Las luces del castillo iluminaban su cara y hacían brillar sus ojos.
—¿Recuerdas la primera verbena? —dijo ella. —¡Estabas radiante de alegría, y me mirabas!
—¡Dios mío, eres tan preciosa! —dije, despejando su frente, recogiendo su pelo. —Esa noche fue muy especial. Era tan feliz, y te sentía tan cerca.
—Todos los días esperaba impaciente el baile para poder abrazarte —dijo ella.
Me faltaban brazos para abrazarla. ¡Dios mío, cómo te quiero!
—Cuando nos vimos en el casal por primera vez, estaba temblando, pero me lo pusiste tan fácil. Pareció como si hubieras estado esperando a que me decidiera a hablarte.
Ella sonrió, asintiendo con la cabeza, y limpió mis lágrimas con sus dedos, acariciando mi cara.
—Estuve pensando en ti desde que nos conocimos en la presentación. Deseaba que llegaran las fiestas para poder vernos de nuevo.
—Y cuando te bajaste los pantalones en el baño, creí que me iba a dar algo —dije.
—Me acuerdo de tu cosa, parecía que no te cabía —dijo riendo, mientras se secaba las lágrimas.
—No podré abrazarte… —suspiró, abrazándome con fuerza.
—¿Recuerdas nuestro primer baile? —dijo.
Se me puso la carne de gallina. Recordar aquellos momentos era como volver a vivirlos.
—Pensé en decirte ‘te quiero’, pero creo que no me atreví —dijo ella.
Me abrazaba con su cabeza apoyada en mi hombro, y dijo con un susurro:
—Te quiero.
Levantó la cabeza, me miró a los ojos y dijo con voz firme y serena:
—Te quiero, Vicente.
Las lágrimas seguían brotando de sus ojos.
—Te quiero, Chelo —contesté, abrazándola con todas mis fuerzas.
La falla empezó a arder. El patio se iluminó. La luz de las llamas se fundió con la luz de su cara y la mía, mientras nos abrazábamos con fuerza y nos decíamos: “Te quiero.”
—¿Vamos? —dije.
—Sí, vamos. No podemos perdernos la cremá —respondió ella, secándose las lágrimas con la delicadeza de quien sabe que algo está terminando.
No podré abrazarte… —susurraba aún, como si esa frase se hubiera quedado flotando en el aire.
Nos acercamos a la falla, que ya casi había ardido totalmente. Los niños habían formado un gran corro, y daban vueltas alrededor de la hoguera cogidos de la mano. Montse estaba entre ellos. Le di la mano, y nos unimos al corro, girando, riendo, despidiéndonos sin palabras.
Chelo me miró. Y con el resplandor de las llamas iluminando su rostro, pude ver cómo movía sus labios, y sonriendo decía:
—Te quiero.
Yo moví los míos, y sin voz, sonriendo también, le dije:
—Te quiero.
Y así, entre fuego, música y ceniza, la infancia se cerró como un telón. Con un último abrazo, con un último “te quiero”, con una última vuelta alrededor de la falla.
Nota final
Quisiera añadir, sólo comentar, el profundo cariño con el que recuerdo a aquellas niñas. Ellas dibujaron una isla en mi vida, una isla en el tiempo, marcando un paréntesis de felicidad.
Una pausa luminosa entre rutinas, entre deberes y relojes, donde todo era juego, música y descubrimiento.
El personaje más bonito que se ha cruzado en mi vida ha sido, sin duda, aquella niña morena. Aquella niña guapísima, que me hizo tan feliz.
No por lo que dijo, ni por lo que hizo, sino por cómo estuvo. Por cómo me miró. Por cómo me abrazó. Por cómo me enseñó que el amor, a veces, cabe en una verbena, en un chupachup, o en un pasacalle.
Y aunque la falla ardió, y las fiestas terminaron, ella sigue encendida en mi memoria.