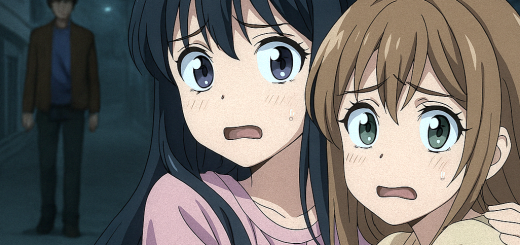La última noche en Aguas Vivas
 La fiesta de despedida
La fiesta de despedida
—¡Ese niño maleducado, que salga del escenario! —grita una monja horrorizada levantando los brazos. El escenario arde bajo las luces, pero lo que me quema por dentro es la vergüenza.
Tengo doce años. Es la última noche en el campamento de verano de Aguas Vivas, en Alzira. Estamos celebrando la fiesta de despedida.
Mi primo Richar y yo hemos pasado quince días de vacaciones en un monasterio de monjas. Un poco pijo, sí, pero lo hemos pasado bien. Un montón de niños y niñas haciendo actividades de verano siempre resulta divertido: piscina, juegos, deportes, actividades de supervivencia… no ha estado mal. Las monjas se han portado bien y no han dado mucho la lata.
Aunque el campamento es mixto, nos han mantenido prácticamente separados. Los chicos tienen sus propios espacios, distintos de los de las chicas. Comemos a horas distintas y usamos la piscina en turnos separados.
Bueno, tampoco me parece algo anormal, en mi colegio se siguen normas similares. Sin embargo, esta noche estamos todos juntos: niños y niñas nos hemos repartido por los bancos con libertad.
Estamos en una especie de teatro al aire libre, donde algunos grupos han preparado funciones infantiles.
Por alguna razón que no logro recordar, he subido al escenario a contar una historia. No recuerdo los detalles, no sé qué quería contar, ni por qué me decidí a hacerlo.
Me resulta desconcertante: yo era un niño introvertido, y no me gustaba ser el centro de atención. En cualquier caso, aquí estoy, solo en el escenario dispuesto a contar mi historia.
Frente a mí, un montón de niños y niñas sentados en largos bancos de madera, hablando y riendo.
La música ha dejado de sonar. Yo ahí, solo, con el micrófono entre las manos.
¿Miedo? Probablemente sí. ¿Vergüenza? Por supuesto. ¿Valentía? Vamos, Vicen, que tú puedes.
Espero pacientemente a que el público se calle. Trago saliva, nervioso.
—¡Diles que se callen! —me dice un monitor que está frente a mí. —Silencio, por favor —digo por el micrófono.
Nadie me hace caso. El alboroto de gritos y risas continúa.
No tenía que haber subido ¿qué narices hago aquí? ¡Yo no hago estas cosas! —¡Otra vez, más fuerte! —me dice el monitor. —¡Silencio! —grito por los altavoces.
Nada, ni puto caso, los niños siguen a su bola.
Me tiemblan las piernas y siento el calor de la vergüenza en la cara.
Vale, nadie quiere escucharme. Me ignoran miserablemente. ¡Pues que les den!…
Pierdo la paciencia y grito por el micrófono con energía, sin pensarlo, con rabia —¡A fer la mà!—
Inmediatamente, la voz aguda de una monja se alza por encima de todos: —¡Ese niño maleducado, que salga del escenario!
El público queda en silencio y siento mil ojos clavados en mí. Bajo del escenario avergonzado, con la cabeza baja, sin atreverme a mirar a nadie.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha enfadado la hermana Margarita? Lo único que quería era contar una historia… y ahora parece que soy el malo de la fiesta. ¡A veces los mayores parecen gilipollas!
Vuelvo a mi asiento, desconcertado y humillado. Me siento junto a Richar, que tampoco parece entender la situación.
Yo sólo quería contar algo bonito, pero…
Frustrado, me juro solemnemente no volver a subir a un escenario. ¡Jamás!
Estoy hablando con Richar cuando unos golpecitos en la espalda me sacan de la conversación. —¡Cállate, imbécil!— dice la voz de una chica desde atrás.
Me giro molesto. No sé quién ni por qué me está insultando. Veo a dos chicas de mi edad. La chica que me ha tocado sonríe con descaro y complicidad; la otra, petrificada, muestra vergüenza y espanto.
No es mi tipo, pero…
—¡Oye, esta dice que le gustas!— dice la niña risueña señalando a su amiga.
—¡Tierra, trágame!— grita el rostro de la niña avergonzada sin decir palabra. La niña de la sonrisa pícara asiente con la cabeza, mirándome a los ojos. La fulminante mirada de su amiga dice claramente: —¡Te mato, chivata, hija de puta!—
¡Guau!, dice que le gusto, pienso poniéndome nervioso. Me doy cuenta de que el «¡Cállate, imbécil!» no iba dirigido a mí, sino a su amiga porque iba a delatarla. No todos los días aparece una chica y te dice que le gustas. Bueno, no me lo ha dicho a mí exactamente, pero lo ha dicho.
Miro a la chica, espantada. Realmente no es mi tipo. A mí la que me gusta es Chelo, mi preciosa Chelo, y esta niña no se parece en nada a ella. Tengo claro que no es el tipo de chica que me podría gustar. Sin embargo, a los doce años uno cree tener trazado completamente el mapa del corazón, pero no sabe que los mejores territorios están todavía por explorar.
Pienso en decir —¡Vale!— y seguir a lo mío. Habría resultado fácil. Pero esa niña tiene algo… esa cara, esos ojos.
A pesar de la situación en la que le ha puesto su amiga, ella me sonríe. Definitivamente esta niña tiene algo. Algo en la mirada, como si me conociera desde siempre sin haberme visto nunca. Y esa sonrisa… ¡esa preciosa sonrisa!
Me armo de valor. No es habitual en mí: soy un niño tímido e introvertido, y me cuesta lidiar con situaciones como esta. Pero esa niña tiene algo. Sin decir una palabra, le hago un gesto invitándola a sentarse a mi lado. Su mirada incrédula hacia su amiga parece gritar: —¡Madre mía, he ligado!—
No se lo piensa un segundo: se levanta de su asiento y se sienta a mi lado, manteniendo una sonrisa increíble.
¡Dios mío, esa sonrisa! Es absolutamente preciosa, nunca había visto una sonrisa así.
—Hola, me llamo Rosa ¿y tú? —dice con un ligero y dulce acento valenciano.
Rosa
Rosa lleva una camiseta de tirantes y pantalones cortos. Yo estoy sentado, con las manos apoyadas sobre la tabla de madera que hace de asiento. Al sentarse a mi lado, su muslo queda sobre el reverso de mi mano. Pienso en retirarla, pero me gusta mucho sentir su piel sobre la mía. No fue premeditado, pero ella no apartó la pierna. Ni yo la mano. Ni la mirada.
—Bueno, me llamo Rosario, pero los amigos me llaman Rosa.
—Yo Vicente, pero me llaman Vicen.
—¡Claro! —dice riendo—. ¿Qué edad tienes? pareces mayor que yo.
—Doce.
—¡Vaya! Tenemos la misma edad. ¿De dónde eres? ¿Vives cerca?
—En Paterna.
—No sé dónde está Paterna, nunca lo había oído.
—Al lado de Valencia.
—Ah, pues vives lejos de mi casa. Yo vivo en Oliva, a las afueras, cerca de la playa.
—¿Oliva? Ni idea, no sé dónde está.
Después de una rápida conversación sobre dónde estudias, en qué curso estás, qué música te gusta…, me queda absolutamente claro que Rosa tiene unas excelentes dotes sociales. Es muy simpática, habla con soltura y seguridad y… ¡Esa sonrisa!, ¡me vuelve loco su sonrisa! Me siento muy a gusto hablando con ella.
Le miro a los ojos mientras habla, mueve los labios, y mantiene la sonrisa constantemente.
¡Dios mío, cómo me gusta! ¿Qué pasa?, se supone que no es tu tipo. Bueno, no lo tengo claro… pero creo que me gusta. ¡Venga, no digas chorradas! ¡A ti te gusta Chelo!
Y su muslo sigue sobre mi mano. ¡Oh, por favor, me voy a morir!
—¡Madre mía!, no me puedo creer que hayas dicho eso en el escenario. No me extraña que la hermana Margarita te haya echado… Las hermanas se enfadan mucho si dices tacos.
—¿Qué tacos? ¿A qué te refieres?
Rosa me explica que “¡A fer la mà!” es una expresión muy usada en su pueblo. En Oliva todo el mundo habla en valenciano. Yo la había oído alguna vez a mis tíos, la usaban para expresar hartazgo y así la utilicé yo… aunque no sabía exactamente lo que significaba.
Lo cierto es que “¡A fer la mà!” se traduce como “¡A cascarla!”, me dice Rosa haciendo el típico movimiento con la mano. Nos moríamos de risa cuando me lo explicaba. Me imaginé la cara de la hermana Margarita al escucharlo por los altavoces… pobrecilla.
¡Guau! me encanta verla reír.
—No es que me guste decir tacos, pero yo a veces también lo digo. Carolina dice muchos más tacos que yo —dice, girándose para mirar a su amiga—.
—Ella es Carolina, la capulla de mi amiga que siempre me mete en líos —añade, mirándola con cariño—.
—Se llama Vicen —dice dirigiéndose a su amiga—.
—Gracias, Carolina —le digo—.
—Eso, gracias, Cari —dice Rosa—.
Carolina mantiene su expresión pícara y divertida mientras mete y saca el dedo de una mano por un arito formado por dos dedos de la otra.
¡Debe ser un bicho, esta Carolina!
Tú también me gustas
Estuvimos casi una hora hablando, hasta que acabó la fiesta. Rosa es simpática, divertida y no tiene ninguna vergüenza al hablar de cualquier cosa. Ya al final, saca una libretita de su mochila y escribe su nombre y número de teléfono, añadiendo un corazoncito. Su letra es como ella: preciosa y desenfadada.
Arranca la hoja y me la da. Me pasa la libreta. Escribo mi nombre, mi número y también dibujo un corazón. Se la devuelvo… y hago el amago de volver a colocar mi mano donde estaba. Ella entiende claramente mi intención y levanta ligeramente la pierna para que lo haga. Nos miramos, sonriendo con cariño.
¡Madre mía, esta chica me vuelve loco! ¡Que no, jolines! ¿Qué dices?
Durante largos segundos nos miramos a los ojos en silencio, sonriendo. Normalmente suelo esquivar las miradas directas, pero sus ojos me atraen poderosamente. Es como haber encontrado un lugar en el que nunca había estado, pero me gusta. Me gusta mucho estar ahí. La veo parpadear, ella humedece sus labios… y su sonrisa me hace temblar.
Todo está en silencio. No hay monjas, ni niños, ni música. Sólo sus ojos. Sus labios, que se abren levemente mientras pronuncia mi nombre:
—Vicen…
Su sonrisa se mantiene. Mi mano, aún bajo su muslo, tiembla. Ni ella se mueve. Ni yo.
Entonces lo sé, absolutamente. Me gusta. ¡Mucho!
—¡Tú también me gustas! —le digo emocionado.
Creo que hacía rato que me moría por decírselo. Ella lo estaba esperando. Se le ilumina la cara. Su profundo suspiro me pone la carne de gallina.
¡Madre mía, me encanta esta chica! Sí, ¿qué pasa? ¡Me gusta, me gusta mucho!
Nos quedamos así, con las miradas suspendidas, sin saber muy bien qué decir. Su muslo sobre mi mano. Su maravillosa sonrisa. Sus ojos ahora inmensos.
Me habla, pero yo sólo escucho lo que no dice.
No sé cuánto duró. Una canción sonó en algún lugar del teatro, y el murmullo volvió poco a poco. Pero nada de eso importaba ya.
A veces, una hora basta
La música ya ha terminado. Los bancos se van vaciando. Las monjas comienzan a recoger, y algunos niños corren por los pasillos.
Rosa se levanta. Sin dejar de mirarme, espera a su amiga Carolina. Le brillan los ojos, su mirada es profunda, como si quisiera decir: “no te voy a olvidar.”
Richar se ha levantado, dispuesto a que nos vayamos. Yo permanezco sentado, quiero retener este instante todo lo posible. Rosa ya no está a mi lado, ya no siento su piel, pero su presencia sigue conmigo.
Pienso en todo lo que me ha dicho. Pienso en lo que no le he dicho. Pienso en si volveré a verla alguna vez.
Me quedo sólo durante un momento, mientras las risas y las voces se alejan. Aquella historia que no pude contar en el escenario… se había contado de otra forma. Se había contado entre sonrisas, entre gestos, entre miradas que no saben mentir.
Esa noche, ya en la cama, estuve pensando en ella. Al día siguiente, me quedé pendiente, mirando cómo se llenaban los autobuses, ya de regreso a casa. Pero no la vi.
A veces, una hora basta para escribir un recuerdo. Y algunos recuerdos… quedan grabados para siempre.
Nuestras vidas apenas se cruzaron durante una hora. Pero Rosa fue la gran protagonista de uno de esos maravillosos recuerdos que te acompañan durante toda la vida.
Así, la última noche en Aguas Vivas, me enseñó que las historias más poderosas no son las que contamos… sino las que vivimos cuando nos saltamos el guion.
Gracias, Rosa. Un beso.