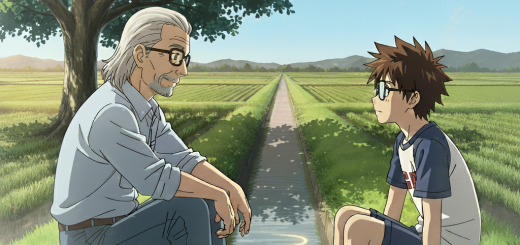El mapa de los cuerpos prohibidos

Aún resuena en mi memoria, con la claridad de una confidencia, la voz de mi abuela. Se vanagloriaba de que su marido, mi abuelo, jamás la había visto desnuda. A mi me sonaba a récord Guinness del aguante, pero para ella era una medalla invisible, un símbolo de pudor y decencia. Mi madre, heredera de ese mismo mapa, no dejó que mi padre le tocara la piel hasta la noche de bodas. Crecieron con el cuerpo enrejado, con un miedo silencioso a la propia desnudez que su educación les había cosido al alma.
Mi generación fue distinta. Fuimos, quizá, los primeros en crecer sin ese miedo heredado. Es cierto que nuestros padres no nos explicaron nada, todo lo contrario. El sexo era un tabú envuelto en silencios y miradas incómodas. Recuerdo que no supe cómo se hacían los hijos hasta los once años. El cuento de la cigüeña ya no colaba, pero el plan B de nuestros padres era, simplemente, el silencio. Un amigo, que tenía un master en anatomía clandestina, me lo contó con todos los detalles en un susurro conspirador. Tuvimos que aprenderlo en la calle, en el patio del colegio, a través de los compañeros. Pero, a cambio de esa ignorancia, nos regalaron algo valioso: no nos inculcaron su miedo.
Mis recuerdos más nítidos de esa libertad tienen un escenario: mi infancia en El Plantío. Durante el año vivíamos en Paterna, pero los veranos eran un universo aparte, una zona de chalets rodeada de pinadas que para mí era sinónimo de vacaciones. Al despertar por la mañana, lo primero que oía era el susurro de los chopos junto a mi ventana, mecidos por el aire. Luego, el sonido de mi madre trajinando en la cocina y los aromas que subían del jardín. Era el preludio de un día de aventuras.
 Allí, la pandilla de amigos de los chalets cercanos éramos una tribu. Íbamos en bici, nos bañábamos en la piscina —un día en la tuya, otro en la mía— y por la noche, después de cenar, solíamos jugar al escondite o nos sentábamos sobre el césped a contar historias. El agua y los juegos en la piscina eran nuestro momento favorito del día.
Allí, la pandilla de amigos de los chalets cercanos éramos una tribu. Íbamos en bici, nos bañábamos en la piscina —un día en la tuya, otro en la mía— y por la noche, después de cenar, solíamos jugar al escondite o nos sentábamos sobre el césped a contar historias. El agua y los juegos en la piscina eran nuestro momento favorito del día.
Pasábamos el día en bañador, con el cuerpo casi desnudo como uniforme, y nadie pensaba en ello. Niños y niñas éramos iguales, compañeros de todo tipo de juegos. Sentíamos esa atracción inocente y mutua, esa curiosidad limpia. Terminé mi niñez con la certeza de que a ellas les gustaba estar con nosotros tanto como a nosotros con ellas.
Era sencillo. Era natural. Y, como todo lo bueno, estaba a punto de complicarse de una forma espectacular.
A los trece años conocí a Amparo, y con ella, el vértigo del primer amor adolescente. Formábamos parte de un grupo de amigos, chicos y chicas, pero la educación nos había dividido con un muro invisible. Los chicos íbamos a un colegio laico; ellas, a uno de monjas, donde el cuerpo era terreno vigilado y el deseo, una amenaza latente. Las monjas, que sin duda buscaban lo mejor para sus alumnas desde su visión del mundo, se habían encargado de restaurar en ellas el viejo miedo de mi madre y mi abuela. Y aunque compartíamos juegos, risas y veranos, el muro estaba ahí, esperando el primer temblor del amor para recordarnos que no todos los cuerpos eran libres.
Aún oigo las consignas de la hermana Socorro que Amparo me repetía con angustia: “Evita la tentación y evitarás el peligro”, “Se empieza por un beso y se acaba embarazada”. Yo, que con suerte aspiraba a poder abrazarla, de repente me sentía como el villano de una película de James Bond, un peligro público con granos en la cara. Me moría por abrazarla, por sentirla cerca, pero ella le tenía terror a cualquier contacto. Cuando aparecía ese muro, sentía frustración, claro. Ese muro no era suyo, pero ella lo defendía como si fuera parte de sí. Y yo, desde fuera, solo podía mirar. Pero la acepté como era, me bastaba con estar a su lado para sentirme feliz. Aunque confieso que, a la vez, sentía una profunda tristeza por ella. No por lo que no podíamos vivir, sino por lo que a ella le habían enseñado a temer. Veía en sus ojos el mismo deseo propio de la adolescencia que sentía yo, un anhelo prisionero de un miedo que no le pertenecía.
En cualquier caso, la recuerdo, no como símbolo del miedo, sino como el primer amor que me revolvió el alma. Lo que sentimos fue una verdad luminosa entre tantas consignas ajenas.
Fue hermoso. Fue verdad. Y, como todo lo que deja huella, estaba a punto de transformarse en otra cosa.
A los dieciséis, conocí a Tere. Y con ella, todo volvió a su lugar: el cuerpo dejó de ser campo minado, y el deseo, una amenaza. Tere estudiaba en un colegio público y era una chica independiente y segura de sí misma. No necesitaba la validación constante de su grupo de amigas; si quería estar conmigo, simplemente lo hacía. Recuerdo la primera vez que nos abrazamos. Se me puso la piel de gallina y un pensamiento me cruzó como un relámpago: Tere era como las chicas que conocí en mi niñez. No le habían trazado un mapa ajeno sobre cómo y cuándo sentir. No temía la vulnerabilidad de sentir, ni la honestidad de desear.
Con el tiempo he entendido que no se trataba de Amparo ni de Tere. Se trataba de los mapas que les habían dibujado en la piel. Amparo cargaba con el peso de generaciones de silencios y prohibiciones. Tere había tenido la suerte de crecer con un mapa en blanco, libre para dibujar sus propios caminos.
Hay momentos en los que recuerdo ese miedo, esa herencia invisible que pasa de unas generaciones a otras. Y siento un profundo agradecimiento por haber encontrado el camino de vuelta a la sencillez de aquellos veranos, donde un abrazo no era el umbral del pecado, sino la forma más luminosa de decir «te quiero».
Un regreso a casa.
A un cuerpo sin miedo.