La mujer de mi vida II: La sombra que nos hizo fuertes
Esta historia tiene dos partes:
- La mujer de mi vida I: La luz de los primeros años
- La mujer de mi vida II: La sombra que nos hizo fuertes
Una promesa en la oscuridad
Hay reencuentros que llegan sin avisar. Crees que todo está en su sitio, que cada uno sigue su camino, pero basta una sonrisa en una puerta para que el pasado vuelva a latir con una claridad que desarma.
Y entonces, algo regresa cuando no debería, se cruza la línea entre la lealtad y el deseo, se hacen promesas en la oscuridad. Porque a veces lo que empieza como un gesto inocente termina marcando un rumbo silencioso del que ya no hay vuelta atrás. Era como si el pedal fuera un latido, y juntos podríamos marcar el ritmo de nuestra vida.
Estuvimos casi un año sin vernos. Fue un tiempo extraño, suspendido, como si la vida hubiera bajado el volumen de todo. Yo me refugié en los estudios, encerrado en casa durante semanas enteras, intentando convencerme de que la disciplina y los libros bastaban para llenar el hueco que había dejado.
Durante sus continuas visitas para tocar la guitarra, Jaime me contaba que seguían saliendo y que todo les iban genial; que iban a conciertos, al cine y salían por ahí con Toni y Merche. Y yo asentía, sonreía incluso, diciéndome que me alegraba —o intentando creerlo— de saber que ella era feliz, aunque cada visita dejaba encendida, sin quererlo, la llama de su recuerdo.

Pero, en realidad, cada vez que me hablaba de ella, algo dentro de mí se deslizaba de nuevo hacia aquel verano en los pollos: a las tardes interminables en la colchoneta, a la música y las risas, a su mirada y al recuerdo de su piel, cuando el mundo parecía pequeño y perfecto mientras ella estaba a mi lado.
Esa sensación, luminosa y testaruda, seguía inundando mi alma cuando cerraba los apuntes por la noche. Era como si una parte de mí siguiera viviendo allí, en aquel verano que, aunque lo sentía ya lejano, parecía no querer acabarse nunca, mientras yo intentaba avanzar sin saber muy bien hacia dónde, consciente de que yo era el único responsable de haberla perdido.
Una tarde sonó el timbre del estudio; era ella. Ver su rostro de nuevo me estremeció. Se quedó en el umbral, mirándome y sonriendo, sin decir nada, como si el tiempo no hubiera pasado. Tuve que contenerme para no abrazarla.
—Hola, Tere —dije, intentando que no se me notara la emoción.
—Mira, Vicen —dijo, apartándose un mechón del pelo con esa mezcla suya de orgullo y timidez—. Me he comprado una moto. Acabo de recogerla. ¿A que es preciosa?
—Guau… —me acerqué un poco más, casi sin darme cuenta—. Me encanta.
—Ay, mi chiquitina. Qué sucia está —dijo con entusiasmo, inclinándose para limpiar una motita de polvo del guardabarros.
Estaba radiante, y su alegría contagiosa me envolvió como un abrazo. Hablamos un rato en la calle, como si recuperáramos de golpe todo el tiempo perdido, hasta que se marchó feliz sobre su moto nueva.

Desde entonces, de vez en cuando venía a verme, y aquellas visitas improvisadas, entre risas y confidencias, me devolvían la certeza de que, aunque la vida nos separara una y otra vez, ella seguía siendo mi refugio.
Unos días después de enseñarme su moto nueva, volvió a aparecer por el estudio sin avisar, como solía hacer. Al abrir la puerta vi a Tere sonriendo. A su lado, sentada en posición tranquila, había una perra enorme: un dogo alemán negro de ochenta y cinco kilos. Nunca había visto un animal con una planta tan impresionante. Tere me había hablado alguna vez de Mora, pero nunca la había visto porque solía estar en la fábrica de su padre.
—Madre mía, Tere. Qué pedazo de perro.
—Mora, este es Vicen. Un amigo.
La perra levantó la pata para saludarme, como si aquello fuera lo más natural del mundo.
—Dale la mano —me dijo ella.
Se la di encantado. Mora seguía sentada, tranquila, observándome con unos ojos serenos que parecían entenderlo todo.
—Pero… ¿cómo puede ser tan lista?
—No sé —respondió Tere, encogiéndose de hombros—. Yo le pido las cosas y ella simplemente me hace caso.
Estuvimos hablando un rato en la puerta. Mora no se movió ni un centímetro. Era como una estatua viva, pendiente solo de ella.
—Tengo que subir a casa de Lolita un momento. Quédate con Mora —me dijo.
Se agachó y le acarició la cabeza con una ternura infinita.
—Morita, chiquitina… quédate aquí que vuelvo enseguida.
La perra la miró con una atención absoluta, como si entendiera cada palabra. Tere cruzó la calle. Mora la siguió con la mirada, inmóvil, hasta que desapareció en el portal.
Durante cinco minutos, la perra no apartó los ojos de aquella puerta. Ni un ladrido, ni un gesto. Solo una espera silenciosa y fiel. Cuando Tere salió, Mora hizo un pequeño movimiento de cabeza, casi imperceptible, como un saludo. Seguía sentada en la acera.
—Ay, qué buena eres, Morita —dijo Tere, acariciándole la cabeza con entusiasmo.
La perra estaba feliz. No hacía falta más.
Yo no podía creer lo que estaba viendo: una chica de apenas cuarenta kilos con una bestia de ochenta y cinco. Y, sin embargo, entre ellas había una complicidad que nunca había visto. Un respeto mutuo, una comunicación silenciosa, una armonía natural que me dejó impresionado.
Con los años, he visto una y otra vez esa conexión especial que tiene Tere con el mundo natural. Los animales y las plantas la adoran. Y no es casualidad: ella pertenece a ese mundo tanto como ellos.

Pero aquellas visitas esporádicas eran solo paréntesis en nuestras vidas separadas. Era agosto de 1982, dos años después de aquella Nochevieja. Hacía muchos meses que no veía a Tere y yo acababa de terminar mi primer curso en la facultad. El destino, a veces, tiene una forma muy curiosa de mover sus fichas. Una tarde, mi padre me preguntó de la nada:
—¿Qué tal es la familia de Tere?
—Pues normal, ¿por qué? —le contesté.
—Dice Lolita que estarían interesados en alquilar la casa de Salvador Giner.
La casa de Salvador Giner. Mi casa. El lugar donde había crecido.
Una ilusión extraña me recorrió por dentro al pensar que Tere iba a vivir entre las mismas paredes que yo, que iba a dormir en la misma habitación donde yo había dormido tantas veces. Me invadió una ternura inesperada.
Una semana después, como si todo estuviera escrito, Tere apareció en mi puerta.
—Estamos haciendo la mudanza a tu antigua casa. Tú que sabes de electricidad, ¿por qué no me ayudas a desmontar y montar las lámparas?
En su voz noté algo más que una simple petición de ayuda; era una invitación.
—Claro —le dije.
—Vale, mañana te recojo después de comer.
Al día siguiente me recogió ella con su moto y fuimos a su antigua casa. Ya estaba vacía, un esqueleto de lo que fue, con solo las lámparas colgando del techo como testigos mudos.
Esa fue una tarde muy especial. Hacía mucho tiempo que no estaba tan bien con ella. Esa «química» que siempre habíamos tenido lo llenó todo desde el primer instante. Estaba muy animada, y su alegría me contagiaba.
La miraba subida en la escalera, preciosa, y tenía que hacer un esfuerzo consciente para no abrazarla. Y no era fácil, porque ella parecía empeñada en derribar mis defensas con juegos y risas.
Tequila y su «Salta» atronaba en el radiocasete, como si celebrara la escena por su cuenta.

—¡Cuidado con esa pierna, que te caes! —me dijo riendo mientras yo estaba subido en la escalera.
—¿Qué pierna? ¿Qué dices?
—Esta pierna —respondió, haciéndome cosquillas en el muslo sin parar de reír.
En ese gesto la reconocí. Era ella, mi Tere de siempre.
Cuando terminamos, me dejé caer en el suelo del pasillo para encender un cigarro. Ella se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su pierna rozando la mía. Me miró a los ojos, sonriendo con esa mezcla de ternura y timidez que siempre me desarmaba, y entonces, sin decir nada, me abrazó.
Sentir su cuerpo pegado al mío fue casi insoportable. Un golpe seco en el pecho. ¡Dios mío, no! pensé. ¿Cómo se supone que voy a aguantar esto?
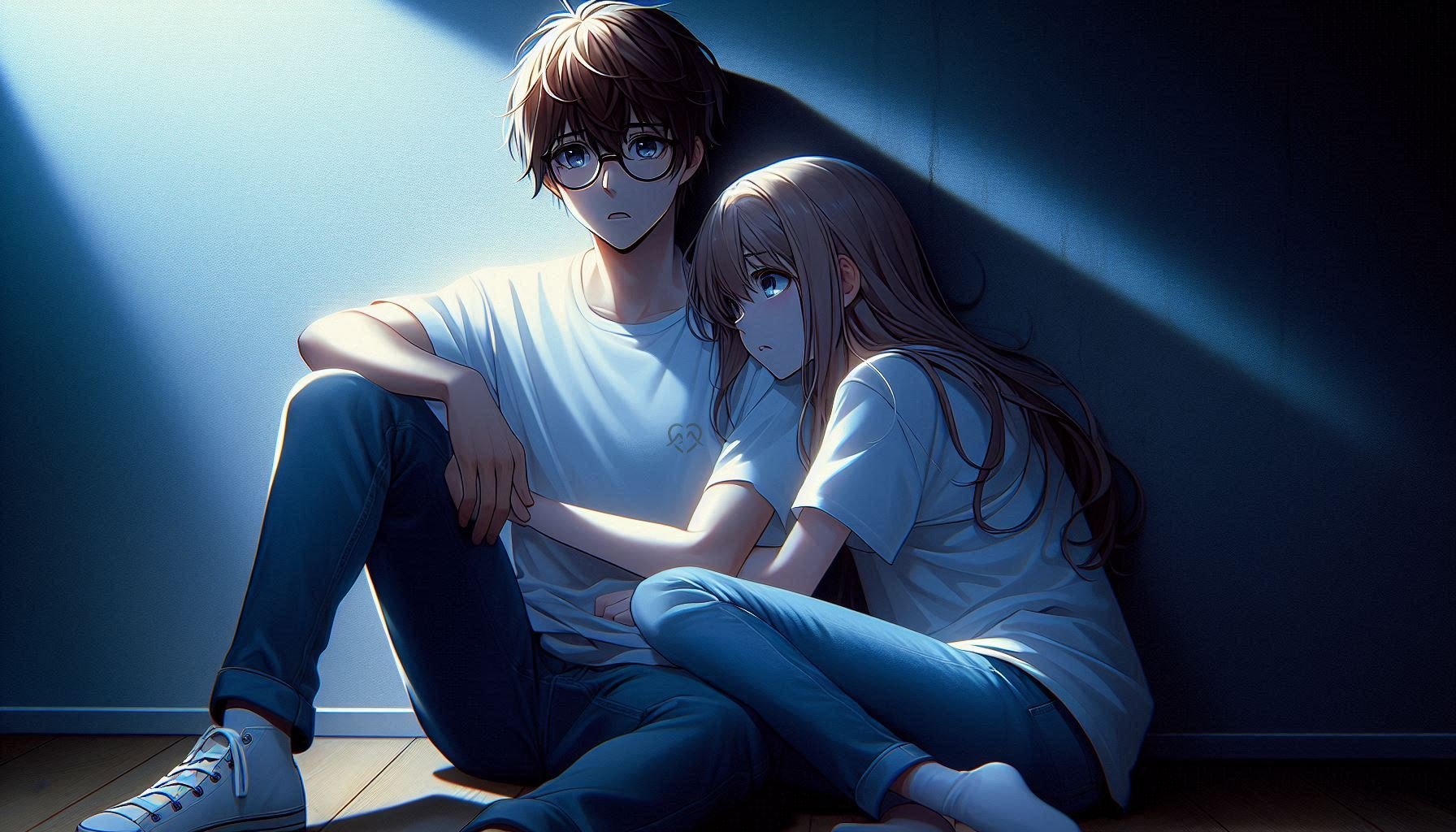
Cuando me abrazó, sentí una contradicción brutal. Deseaba rodearla con todas mis fuerzas, perderme en ella y no soltarla jamás. Pero al mismo tiempo, la lealtad hacia Jaime me atenazaba, recordándome que aquel instante era un límite que no debía cruzar.
Y lo peor era saber que, en el fondo, esa situación la había provocado yo mismo, con mis decisiones, con mis silencios. Quería desaparecer, huir de todo, y a la vez quedarme allí, eternamente, enredado en sus brazos.
Porque ella me había abrazado. Después de haberla rechazado aquella Nochevieja, después de dos años casi sin vernos, incluso estando comprometida con Jaime, ella me había abrazado. Aún me quería. Y esa certeza me atravesó: me alegraba profundamente, me devolvía la esperanza de recuperarla. Pero era una alegría amarga, porque sabía que, si eso ocurría, perdería para siempre la amistad de mi grandísimo amigo Jaime.
Deseo, culpa y esperanza… ¿cómo se supone que podía manejar todo aquello?
Y, para colmo, estaba Jaime. Mi amigo de verdad, el que había estado a mi lado incluso cuando yo me había perdido. Pensar en él en aquel momento era como recibir un golpe en el estómago: sabía que cualquier paso en falso podía romper algo que ninguno de los dos merecía perder.
Desde que me encerré en casa, apenas tuve contacto con los amigos. Jaime era el único con el que mantenía una relación constante. Él venía muchas veces a tocar la guitarra y en nuestras conversaciones siempre aparecía Tere. Me contaba lo que hacían, cuánto se querían, sus planes de futuro.
Recuerdo una tarde en concreto, entre acorde y acorde. Jaime dejó la guitarra a un lado y, con los ojos brillantes, me habló de su marcha al servicio militar. Me describió con un dolor inmenso la imagen de su despedida: él pegado a la ventanilla del autobús, «The final peace» en sus auriculares, y Tere sola en el andén, haciéndose pequeña mientras le decía adiós con la mano. «Se me partió el alma, Vicen. No sé cómo voy a aguantar sin verla durante semanas».

Y ahí estaba yo, dividido en dos: el amor que regresaba y el amigo que nunca me había fallado. Cualquier paso que diera podía salvarme… o rompernos para siempre.
Dos amigos del alma locos por la misma chica. Puede sonar a tópico, pero cuando lo vives descubres lo devastador que puede llegar a ser.
—¿Y Jaime qué? —fue lo único que acerté a preguntar.
—No quiero hablar de Jaime —susurró, abrazándome con más fuerza.
No sonaba a un desafío, sino a una súplica, como si nombrar la realidad fuera a romper el frágil hechizo que nos envolvía.
En ese instante entendí que ella también estaba atrapada, igual que yo, entre lo que sentía y lo que debía.
—Pero él es mi amigo, y no quiero hacerle daño.
—Lo siento —dijo casi en un sollozo, apoyando su cabeza en mi hombro.

Ese «lo siento» no era para mí, ni para ella. Era un lamento por Jaime, por la lealtad rota, por la imposibilidad de la situación.
Y allí, con su cabeza apoyada en mi hombro, comprendí que no había salida limpia para ninguno de los tres. Lo que estaba naciendo entre nosotros tenía el brillo de lo inevitable… y el peso de una herida que aún no sabíamos cómo iba a sangrar.
Con todo el dolor de mi corazón, la separé de mí con cariño.
—Vámonos, por favor —dije mientras me levantaba.
Era la segunda vez que la rechazaba. Y dolía igual o más que la primera. No quería hacerlo; todo mi ser pedía abrazarla, quedarme allí, rendirme a lo que sentía. Pero no fui capaz de traicionar mi amistad con Jaime. Aquella lealtad mal entendida pesó más que mi propio corazón.
Y mientras nos levantábamos, sentí que estaba dejando atrás algo que llevaba años esperando… pero también que no tenía fuerzas para hacer otra cosa.
Me llevó a casa con la moto. Antes de irse, me miró.
—Mañana te recojo para montar las lámparas en la casa nueva.
—Sí, claro, pasa después de comer —le contesté.
Nos sonreímos. A pesar de todo, era ella. Mi Tere de siempre.
Esa noche, ya en la cama, no podía quitarme la escena de la cabeza. Me sentía fatal, con una mezcla de culpa y desasosiego que no me dejaba dormir. Me juré que no volvería a hacerlo, que no volvería a rechazarla jamás, pasara lo que pasara. No podía permitirme herirla ni herirme más.

Y así, mientras el sueño no llegaba, sabía que aquella promesa nacía del miedo tanto como del amor. No era valentía: era la desesperación de no perderla otra vez.
Al día siguiente, la escena se repitió en mi antigua casa, ahora su nuevo hogar. El ambiente era el mismo: Tere estaba contenta, juguetona, adorable. Pero la tensión de la tarde anterior seguía flotando en el aire. En un momento dado, cuando yo bajaba de la escalera tras colocar una lámpara, me miró a los ojos, sonrió y me abrazó de nuevo.
Y esa vez, sencillamente, no pude más. Aquella promesa que me hice en la oscuridad se impuso con una claridad absoluta.
La abracé con toda la fuerza que había estado conteniendo. Dios mío… cuánto había deseado ese abrazo. Sentir su cuerpo tan cerca, esa magia que me atravesaba de los pies a la cabeza, me dejó sin aliento. Nos separamos apenas un instante para mirarnos a los ojos, respirando con dificultad.
Y nos comimos a besos.

—Te quiero, Vicen —dijo, aferrándose a mí con una urgencia que me hizo temblar.
—No… —susurré, cerrando los ojos—. No me digas eso.
—¿Por qué?
—Porque si lo dices… —tragué saliva—. Te lo vas a creer.
—¿Y eso es malo?
—No me lo digas… por favor —dije, bajando la cabeza.
Ella no respondió. Solo se quedó quieta, con los brazos aún alrededor de mi cuello. Sentí cómo su respiración cambiaba, más lenta, más profunda, como si buscara fuerzas en algún lugar dentro de sí misma.
—Vicen… —susurró, sin soltarme—. No hace falta que lo diga. Lo sabes. Lo sabes desde hace años.
Tragué saliva. Tenía la sensación de que el suelo se inclinaba bajo mis pies.
—No deberíamos… —murmuré, sin convicción.
Ella se separó apenas unos centímetros, lo justo para mirarme a los ojos. Tenía esa expresión suya, mezcla de ternura y determinación, que siempre me desarmaba.
—¿No deberíamos qué? —preguntó en voz baja—. ¿Sentir lo que sentimos? ¿Hacer como que no pasa nada?
—Es que… —intenté decir, pero las palabras se me rompieron en la garganta.
Ella sonrió apenas, como quien ya conoce la respuesta antes de oírla.
—No digas nada —susurró, poniendo un dedo sobre mis labios—. No quiero que pienses. Siempre que piensas, te vas.
Me quedé helado. Era verdad. Y dolía oírlo.
—Solo… quédate aquí —añadió—. Conmigo.

Me quedé quieto, sintiendo su mano temblar ligeramente sobre la mía. No había reproche, no había exigencia. Solo una petición sencilla que me atravesó el alma.
Y por primera vez en mucho tiempo, dejé de huir de mí mismo… y me rendí al corazón.
Entonces, mientras la tenía entre mis brazos, supe que aquel beso no era un impulso, sino el punto de no retorno que llevaba años esperando. Lo sentí con una certeza casi dolorosa: habíamos cruzado una línea que ya no sabríamos desandar.
Y en ese instante, con su dedo aún sobre mis labios, su mirada clavada en la mía y su aliento rozándome el cuello, entendí que estábamos entrando en una nueva etapa de nuestras vidas, seguramente compleja, y que todo lo que vendría después —lo luminoso y lo devastador— empezaba exactamente allí.
Una noche preciosa
Aquella noche no fue sólo un encuentro: fue un regreso a casa. Entre silencios y susurros, descubrimos un lenguaje que habíamos callado demasiado tiempo. Y en esa entrega, comprendí que la felicidad podía ser tan simple como dormir a su lado.
La llegada de Abe fue el catalizador. Al vernos juntos en la casa nueva, su alegría fue tan genuina que nos arrastró.
—¡Estáis juntos! ¡Esto hay que celebrarlo! —dijo.
Aquella noche, en el Café Madrid «Your Song» inundaba el ambiente. Borrachos de felicidad y de alcohol, nos dimos permiso para ser nosotros mismos en público por primera vez.

Pero al día siguiente, la resaca —emocional y literal— trajo la realidad.
—Tienes que decírselo a Jaime —le dije.
—Sí, esta noche se lo digo —prometió ella.
Pero esa noche no llegó. Ni la siguiente. Tere se encontró atrapada en un conflicto emocional que la desbordaba: la fidelidad a Jaime, que tras dos años de relación, le dolía traicionar; y la fidelidad a sí misma, que la empujaba hacia mí. Su corazón, dueño absoluto de sus decisiones, se debatía entre la culpa y el deseo, incapaz de elegir sin romperse por dentro.
Una tarde, sentados en su habitación, me miró con los ojos brillantes.
—No puedo con esto, Vicen —susurró—. No quiero hacer daño a nadie.
—¿Quieres que se lo diga yo? —pregunté. Sabía exactamente en qué pozo estaba atrapada.
Ella negó con la cabeza apretando los labios.
—No. Tengo que decírselo yo. Cuando sea el momento —Hizo una pausa, respiró hondo—. Pero ahora mismo… no puedo.
Se quedó mirando el suelo, como si allí hubiera una respuesta que no llegaba. Yo la observé en silencio. En sus ojos había un torbellino: miedo, deseo, culpa, esperanza. Todo mezclado, todo peleando por salir.
—Ojalá pudiera hacerlo más fácil —murmuré.
Ella levantó la vista, con una tristeza dulce.
—Ya lo haces —dijo—. Estando aquí, conmigo.
No supe qué decir. Solo acerqué mi mano a la suya, despacio, como quien intenta no romper algo frágil.
Y nos quedamos así, atrapados entre lo que queríamos y lo que aún no podíamos permitirnos.

Entramos así en una etapa de arenas movedizas que duró meses. Salíamos con Abe, vivíamos nuestra historia, pero la sombra de Jaime siempre estaba ahí. Yo, en mi burbuja por haberla recuperado, y sintiéndome responsable de la situación, decidí no presionar; me bastaba con tenerla a mi lado. Y Jaime… Jaime sospechaba.
A pesar de que seguíamos viéndonos para tocar la guitarra, él nunca me hizo ningún comentario. Adoraba a Tere y no se atrevió a ponerla en la tesitura de tener que elegir.
Meses después, una noche sonó el timbre del estudio. Abrí, y era Jaime. Tenía la cara desencajada, como si llevara días sin dormir.
—No puedo más, Vicen —dijo nada más verme—. Tienes que decírmelo. ¿Estás con Tere?
Me quedé quieto. Sentí cómo se me cerraba la garganta. No tuve valor para seguir ocultándolo.
—Jaime… —empecé, pero él levantó una mano, temblorosa.
—Solo dímelo —insistió—. Necesito saberlo.
Asentí, despacio.
Tuvimos una conversación nerviosa, llena de silencios que dolían más que las palabras. No hubo reproches, en el fondo él lo tenía claro desde hacía tiempo. En un momento dado, bajó la mirada y murmuró:
—Sé que me quiere, me lo ha demostrado muchas veces… —hizo una pausa larga, como si le costara pronunciar lo siguiente, y se derrumbó— cuando no estás tú.
Aquella frase me atravesó. No era un reproche: era una verdad desnuda, dicha desde un lugar de dolor y amor a la vez. Prefería una verdad a medias que perderla del todo.
Nos quedamos un rato sin hablar, cada uno atrapado en su propio naufragio.
Fue una época compleja, dolorosa y hermosamente terrible para los tres.

Era diciembre de 1982. En aquella época, Tere cuidaba a una niña llamada Iris, hija de Nani, una madre soltera de unos veintimuchos años que estaba pasando una temporada en Valencia.
—La madre de Iris no conoce a nadie —dijo Tere—. Quizá podría salir con nosotros algún día.
A Abe, por supuesto, le encantó la idea.
—Perfecto! Que venga este sábado a tomar algo.
Y así, ese sábado por la noche, salimos los cuatro. La velada fue fácil y divertida, como si nos conociéramos de siempre. Nani y Abe conectaron al instante, enfrascados en una de esas conversaciones que aíslan del mundo. Tere y yo los observábamos con una sonrisa cómplice, disfrutando de nuestra propia burbuja de calma.

En un momento dado, Nani propuso:
—Si queréis, podemos dormir en mi casa.
Cuando terminamos la ronda de bares y nos dirigíamos en el coche a su casa, sonando «Mi unicornio azul» en la radio, el corazón empezó a latirme con fuerza. La noche podía terminar allí, o podía empezar de verdad. En la penumbra del coche, con el murmullo de Abe y Nani delante, me incliné hacia Tere y le susurré la pregunta que me quemaba por dentro:
—¿Duermes conmigo?
Sentí su sonrisa antes de verla, como si hubiera estado esperando mi pregunta. Me rodeó con sus brazos, acercó sus labios a los míos y, sin necesidad de palabras, supe la respuesta. Aquel sí me llegó directo, cálido, en un beso que no dejaba lugar a dudas.

Un escalofrío de nervios y felicidad me recorrió entero. Iba a pasar mi primera noche con Tere.
Al llegar a casa de Nani, todo fluyó con naturalidad. Abe y ella se retiraron a una habitación, y nosotros a otra.
Cuando la puerta de la habitación se cerró, el resto de la casa desapareció. Quedamos solo nosotros dos y un silencio denso, cargado de todo lo que habíamos callado durante años. No hubo torpeza, ni prisa. Fue un descubrimiento lento, un lenguaje de piel y susurros que llevábamos demasiado tiempo necesitando hablar. Fue un volver a casa, un reconocerse en el cuerpo del otro.

Ella apoyó su frente en la mía, aún con la respiración temblorosa.
—No sabía que podía sentirme así —susurró.
—¿Así cómo?
—Como si llevara años esperando este momento.
Le acaricié la mejilla. Cerró los ojos un instante, suspirando.
—Yo siento lo mismo —dije.
Ella sonrió, apenas un movimiento, suave como un latido.
—Entonces quédate —murmuró—. Quédate conmigo.
—No pienso irme. Nunca más.
Sus dedos se entrelazaron con los míos, despacio, como si sellaran algo que teníamos pendiente desde hacía años.
En ese instante, apretó mi mano con fuerza y tomó aire, tensando los hombros sin poder evitarlo.
—¡Te noto dentro! —decía ella, con los ojos cerrados—. ¡Te noto dentro!
—¡Sí… me noto dentro de ti! —respondía yo.
—Entra más, por favor, un poquito más. Te quiero muy dentro de mí. Te quiero, Vicen.
Recuerdo el silencio que vino después, un silencio lleno de paz, nuestros cuerpos todavía entrelazados. Recuerdo quedarme despierto solo para verla dormir a mi lado, la respiración tranquila, su silueta dibujada por la tímida luz que se colaba por la persiana.
Y supe entonces que esa imagen —y lo que habíamos vivido esa noche— me acompañaría durante toda la vida.
Nuestra primera vez fue mucho más que genial. Fue una revelación. Fue, sin ninguna duda, una de las noches más preciosas de mi vida.
Titaguas
En abril de 1983, la vida nos ofreció una tregua. Durante cinco días, el río y las montañas nos regalaron un refugio fuera del tiempo, donde todo lo que dolía desapareció y solo quedó la alegría de estar juntos.
Lo que todavía no era capaz de ver es que seguía atrapado en aquella fórmula absurda que había inventado con quince años, ese algoritmo emocional que me impedía ver lo que tenía delante.
Después de aquella noche preciosa, volví a hacer lo que siempre hacía: desaparecí.
Era mi mecanismo de huida, la forma en que mi cabeza, con su martilleo constante de «ella no es la mujer de tu vida», se imponía una vez más a todo lo que sentía. Me centré en mis estudios y apenas salí de casa durante meses, huyendo de ella, como lo hice durante años.
Un día, sonó el teléfono. Era Abe.
—Estas pascuas nos vamos de acampada —me dijo—. Mi padre nos va a sacar unas tiendas de campaña del ejército y nos vamos a Titaguas. Anda, vente.
—¿Acampada? ¡Mola! ¿Quiénes vais? —le pregunté, sintiendo cómo se removía algo dentro de mí.
—Mi hermana, Ana, Jose….
—Vale, voy.
Hubo una pequeña pausa al otro lado.
—Me ha dicho que no te lo diga —continuó Abe—, pero ha sido Tere quien me ha pedido que te llame.
Se me encogió el corazón.
—¿Ella va?
—Sí, pero ya has dicho que vienes —respondió, con un tono de jaque mate amistoso.
—Sí, voy, claro que voy —le contesté, sintiendo cómo una sonrisa se abría paso entre todas mis defensas.

La idea de pasar unos días con Tere, todo el día y toda la noche juntos, era irresistible.
Aquella fue nuestra primera acampada. Haríamos muchas más en el futuro, pero los recuerdos que tengo de Titaguas son, sencillamente, inolvidables.
Pasamos allí cinco días y cuatro noches. Éramos unos doce amigos repartidos en cuatro tiendas. En un pacto no hablado, Abe, Tere y yo acabamos durmiendo en la misma. Acampamos en un sitio perfecto, junto al río, solos y alejados de los turistas.
Todos nos conocíamos desde hacía años. Entre risas, charlas, juegos y comidas compartidas, pasamos unos días extraordinarios. Llevábamos una barca hinchable que nos permitió dar paseos por el rio.

Por las noches, hacíamos un fuego y las horas pasaban entre risas, historias y canciones que yo tocaba con la guitarra: «La casa del sol naciente», «Manha de carnaval», «Samba pa ti»…

Recuerdo la improvisada ópera rock de Caperucita y los gritos de Manolo desde la tienda de los chicos:
—¿Cómo están esos conejitos?
—¡Calentitos! —respondía Pili desde la de las chicas.
Durante esos cinco días, Tere y yo pasamos cada minuto juntos. Fueron días de un romanticismo sencillo y puro. El mundo exterior, con sus dilemas y complicaciones, dejó de existir.
Fue poder dormir a su lado, sentir el calor de su cuerpo junto al mío en el saco de dormir. Fue poder acariciar su pelo mientras dormía y despertarnos juntos con la luz del alba, riendo por nada, y poder abrazarla a todas horas sin excusas ni interrupciones. Fue la intimidad de verla vestirse y desnudarse con total naturalidad, peinarse, lavarse la cara en el agua helada del río. Estaba absolutamente preciosa, permanentemente contenta y cariñosa.
Volvimos a reír juntos como no lo hacíamos desde aquel verano lejano en los pollos.

Fueron cinco días fuera del tiempo, una burbuja perfecta. Absolutamente inolvidables.
Melocotones agridulces
Después de Titaguas, Tere y yo seguimos viéndonos hasta el verano siguiente. La distancia entre ella y Jaime se había hecho más grande; apenas se veían, aunque él seguía yendo a su casa de vez en cuando, en un intento de no perderla del todo.
Lo que empezó como un trabajo de verano se convirtió en un escenario de tensiones y canciones. Entre cosechas y guitarras, descubrimos que la dulzura podría ser amarga.
Era julio de 1983. Estábamos en casa de Abe, haciendo planes para las vacaciones.
—Desde que dejé Salvat estoy más pelao que una rata —dijo Jose—, así que conmigo no contéis.
Fue Mayte quien lanzó la idea:
—En estas fechas, en mi pueblo, contratan gente para recoger melocotones…
Porque, claro, irse a Murcia en julio a trabajar de sol a sol es el plan de vacaciones soñado por cualquiera.
Una semana después, éramos unos diez los que nos embarcamos en la aventura de ir a Cieza. Íbamos Tere y yo, Abe y algunos más. Y entonces, a última hora, se apuntó Jaime. Su nombre en la lista lo cambió todo, cargando el aire de una tensión inevitable. Tere y yo estábamos juntos, y a Jaime, lógicamente, no le hacía ninguna gracia vernos así.
Acampamos junto al río, listos para empezar a trabajar al día siguiente. Tras la cena, con el buen tiempo, la gente se fue tumbando a dormir bajo los árboles. Pronto, todo quedó en silencio.
Tere y yo estábamos tumbados en una hamaca colgada entre dos chopos. Era delicioso poder abrazarla bajo las estrellas, me sentía increíblemente bien a su lado.
Empezó a hacerme cosquillas y se puso juguetona. En la quietud de la noche solo se oían nuestras risas contenidas.

De repente, el haz de una linterna rasgó la oscuridad a nuestro lado. Sutil, como un foco de interrogatorio policial. Era Jaime.
—¿Qué hacéis? —preguntó con voz plana.
—Pues nada, aquí —respondió ella.
—Vale —dijo él, y se fue.
Tere y yo seguimos jugando, pero poco después, a lo lejos, empezamos a oír las notas melancólicas de una guitarra. Era Jaime, tocando en la oscuridad.
Al día siguiente, después de comer, yo estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en un árbol. Jaime se acercó con la guitarra y se sentó a mi lado. Empezó a tocar una melodía preciosa que llamó mucho mi atención.

Tras unos minutos, sin dejar de tocar y con la vista perdida en el mástil, soltó:
—¡Te estaba haciendo cosquillas en tus partes!
—Ya —acerté a decir—. Estábamos jugando.
—¡Jugando, cabrones! —dijo con pesar—. ¡A mí nunca me hacía esas cosas! Anoche escribí una canción para ella. ¿Quieres oírla?
—Claro —le dije.
Jaime siempre había sido bueno componiendo, pero lo que tocó en ese momento fue otra cosa. Fue la canción más preciosa que había creado en su vida, y seguramente, la más bonita que compondría jamás. Se me pusieron los pelos de punta. La letra, la música… todo en ella era de una belleza desgarradora.
—¿Qué te parece? —me preguntó cuando terminó.
—Jaime, es lo más bonito que he oído en mi vida.
—¿Crees que le gustará?
—Le va a encantar, estoy seguro.
Esa noche, después de cenar, en la tertulia alrededor del fuego, Jaime tocó su canción.
A Tere nunca le ha sido fácil llorar; solo la he visto hacerlo un par de veces en la vida. Y no lloró. Pero su rostro en aquel momento era el de alguien que lloraba por dentro. La canción le había llegado directa al corazón. Nos llegó a todos.

Por lo visto, ese año hubo una mala cosecha. Trabajamos solo un día y nos pagaron con cuatro cajas de melocotones —decían que era lo habitual; pardillos de nosotros, que nos lo creímos—. Al día siguiente volvimos a casa con olor a melocotón, los bolsillos vacíos y el corazón un poco más pesado.
No. Quiero tenerlo
Dos palabras pronunciadas en soledad cambiaron el rumbo de nuestras vidas. Lo que parecía una decisión imposible se convirtió en un acto de valentía que nos dejó a todos, especialmente a mí, al descubierto.
Unas dos semanas después de la agridulce vuelta de Cieza, cuando Tere tenía apenas diez y siete años, la vida decidió que ya habíamos jugado suficiente. Se acabaron las canciones, los bailes y los juegos de niños. De golpe, la realidad nos pasó por encima. Aquella tarde, mientras en la radio sonaba «Por qué te vas«, esa melodía triste que parecía burlarse de nuestra inocencia, Tere me miró con una seriedad que no le conocía y soltó la bomba:
—Tengo ya tres faltas, creo que estoy embarazada.
La palabra «embarazada» no cayó como una losa; cayó como una guillotina que cortó de raíz nuestra adolescencia. Era un territorio para el que no teníamos mapas. Mi reacción fue la de un niño atrapado en un traje de adulto que le venía grande.
—¡Ostras! —fue lo único que acerté a decir, con la voz temblorosa—. Y ahora, ¿qué hay que hacer?
—No lo sé —respondió ella, con un hilo de voz—. ¿Tú qué vas a hacer?
Ella estaba muy preocupada por cómo iba a reaccionar yo.

Yo me quedé paralizado. El miedo me vació por dentro: mis estudios, mis planes, todo lo que imaginaba para mi vida se desmoronó en un segundo.
—No lo sé —repetí, como un autómata.
—No sé si es tuyo o de Jaime —susurró—. Hace tiempo que no estoy con él, pero si hace más de tres meses…
La duda de la paternidad flotaba en el aire, pero en ese momento era lo de menos. Lo urgente, lo aterrador, era el hecho en sí. No me importaba quién pudiera ser el padre; los tres sabíamos en qué punto estábamos y, de algún modo, lo habíamos aceptado. Lo que me desgarraba era la culpa: si no hubiera actuado como lo hice durante aquellos años, este dilema jamás habría existido.
—¿Puede ser una falsa alarma? —insistí, aferrándome a un clavo ardiendo, buscando una salida de emergencia que no existía.
—No lo creo.
Cuando se lo contó a Jaime, él reaccionó con la contundencia del pánico absoluto. No hubo dudas ni matices:
—¡Tienes que abortar!
Al día siguiente, le entregó un papel arrugado con la dirección de una clínica en Valencia. Un lugar clandestino, una solución rápida para borrar el «problema» y seguir siendo niños un poco más. Ella cogió el papel, pero en sus ojos se veía un mar de dudas.
Unos días después, fuimos a la clínica. Fue un acto de extraña camaradería, una procesión silenciosa de amigos acompañando a alguien al patíbulo. Algunos entraron y se quedaron en la sala de espera, bajo luces fluorescentes que zumbaban demasiado fuerte. Yo no tuve valor ni para eso. Me quedé fuera, en la calle, con Abe. Fumando un cigarro tras otro, mirando las baldosas de la acera, incapaz de levantar la vista hacia la ventana tras la que ella estaba decidiendo su vida. Fue una metáfora perfecta de mi posición en aquel momento: yo estaba allí, sí, pero me mantenía al margen, en la calle, a salvo del frío de la consulta.
Ella entró sola. Completamente sola. Le hicieron una ecografía.

El médico, un hombre acostumbrado a gestionar miedos ajenos, le confirmó que estaba de cuatro meses.
—Aunque estás de cuatro meses, el feto es muy pequeño —le explicó—. Todavía estamos a tiempo si quieres abortar. Es ahora o nunca. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?
Y entonces, en esa sala fría, sin mi mano para apretar, sin la de Jaime, sin nadie más que su propia conciencia y el latido que llevaba dentro, Tere se hizo gigante. Miró al médico y pronunció las dos palabras que dinamitaron el guion que todos habíamos escrito para ella:
—No. Quiero tenerlo.
Cuando salió y nos dio la noticia, el tiempo se detuvo. Se hizo un silencio denso, incómodo. Las chicas murmuraban, los chicos mirábamos al suelo. Nadie sabía qué cara poner ante una valentía que nos dejaba en evidencia. Fue Ana, la loca, quien rompió el cristal. Se acercó a Tere, la abrazó con una fuerza descomunal y gritó:
—¡Enhorabuena, Tere! ¡Embarazada, cómo mola!
Muchos pensaron que estaba fuera de lugar, pero se equivocaban. Aquel grito fue el aire que necesitábamos para respirar. Transformó una tragedia en una noticia.
Esa misma noche se enfrentó al juicio final: sus padres. Su madre se derrumbó, presa de los nervios y del «qué dirán», insistiendo en que debía abortar. El ambiente en esa cocina se podía cortar con un cuchillo.
—Tere… hija… ¿qué vamos a hacer ahora? —dijo su madre, con la voz rota—. Y tus tías… ¿qué van a pensar?
—Mamá… por favor —susurró ella, sin levantar la mirada.
—No puedes seguir adelante con esto —insistió la madre, temblando—. No puedes.
Tere apretó los labios, como quien ya ha tomado una decisión que nadie más entiende. No respondió. Solo bajó la vista hacia su vientre y apoyó una mano allí, con una delicadeza que no dejaba lugar a dudas.

Y entonces, su padre se levantó. Se acercó a ella, le dio unas palmaditas en la espalda y dijo:
—Venga, vamos a cenar.
Paradójicamente, esa indiferencia —sí, él era así— fue lo que zanjó la discusión.
Tere y yo seguimos juntos hasta el parto, pero mi apoyo fue cobarde, lleno de asteriscos. Yo estaba allí, pero mi cabeza seguía buscando la salida de emergencia.
Recuerdo el momento más bajo de mi dignidad: la miré, con su barriga creciendo, notando las pataditas de su futuro bebé y le susurré avergonzado:
—No quiero casarme contigo.
«Al alba» giraba en el tocadiscos, con esa tristeza quieta que parecía quedarse suspendida en el aire. Me miró un instante y bajó la vista sin decir nada. No hubo sorpresa en sus ojos, ni reproches; en el fondo, ya lo esperaba. Es una de esas frases que te persiguen toda la vida. Lo dije desde el miedo, desde el egoísmo de querer conservar una libertad que ya no existía.

Ni Jaime, que desapareció del mapa, ni yo, que me quedé a medias, estuvimos a la altura de las circunstancias. Afortunadamente, ella sí lo estuvo. Con una entereza admirable, entendió que estaba sola en la trinchera y decidió no mirar atrás. Ni sus padres ni Jaime ni yo la habíamos apoyado en su decisión.
Ella sabía lo que era cuidar; lo había hecho toda su vida con sus hermanos y con los niños de otras mujeres. Pero esto era diferente. Ahora el niño iba a ser suyo, solo suyo. Asumió su maternidad sin un solo reproche hacia nosotros, con un cariño y una ilusión que a mí me parecían, sencillamente, sobrehumanos.

En enero de 1984 nació David. En el bautizo estuvimos todos. José Ramón fue su padrino. La fiesta fue increíblemente alegre, pero yo no podía dejar de mirarla a ella. Tere estaba radiante, feliz, con David en brazos.

Ya no era la niña que se sentaba sobre la nevera en las fiestas. Se había transformado en una mujer fuerte, una madre leona que había mirado al abismo y había decidido saltar, confiando solo en sus propias alas.
Jaime no apareció por la fiesta, aunque su sombra se dejó ver en el fondo de la iglesia. Fue la última vez que lo vi. Simplemente, desapareció. No sé qué fue de su vida. Lo recuerdo con mucho cariño y supongo que, como todos, luchaba con sus propios fantasmas.
Entonces comprendí que la vida no espera a que uno esté preparado. La vida llega, golpea y exige. Y Tere, con su fuerza serena, me enseñó que la verdadera valentía no está en las palabras, sino en las decisiones que se toman en soledad.
El nacimiento de David no fue solo el inicio de su vida, fue también el inicio de la nuestra, aunque yo aún tardaría años en entenderlo.
Las bicis
El nacimiento de David lo cambió todo. No solo la vida de Tere, que de pronto se encontró sosteniendo un mundo entero entre los brazos, sino también la mía. La ligereza de nuestros primeros años —esa forma despreocupada de vivir, de improvisar, de dejarnos llevar— quedó sepultada bajo nuevas responsabilidades, miedos y desvelos. Éramos jóvenes, pero la vida nos había puesto de golpe en un lugar que exigía más de lo que sabíamos dar.
Durante meses, su rutina giró alrededor de horarios, llantos, biberones y silencios cansados. Tere se volcó con una entrega que me conmovía y me asustaba a partes iguales; yo, atrapado entre mis dudas y mis huidas, no siempre supe estar a la altura. Y sin embargo, en medio de ese torbellino, seguía latiendo algo nuestro, algo que pedía aire.
Por eso aquel viaje en bici fue mucho más que una escapada. Fue una forma de recuperar el pulso de lo que habíamos sido antes de que la vida nos pusiera a prueba. Pedalear juntos, dormir bajo las estrellas, perdernos por caminos sin nombre… todo eso nos devolvió una alegría que creíamos olvidada. Nos recordó que, más allá del cansancio y del vértigo, seguíamos siendo dos jóvenes capaces de reír, de sorprenderse, de amarse, de sentirse libres.
Si tuviera que elegir un símbolo para nuestra relación en aquellos años, sin duda, sería la bicicleta. La bici nos mantuvo unidos, y muchos de los mejores y más libres momentos que pasamos juntos fueron sobre dos ruedas.
Era diciembre de 1984. Después de la tormenta emocional que habían supuesto los últimos tiempos, sentí la necesidad de volver a algo sencillo, a algo que fuera solo nuestro.
Unos días antes de navidad, paseábamos por el parque, los tres. David iba en el carrito, bien arropado, mirando el mundo con esos ojos enormes que parecían absorberlo todo. Tere caminaba a mi lado, empujándolo con una suavidad casi instintiva, como si cada gesto suyo estuviera hecho de una paciencia nueva. El sol de invierno caía oblicuo entre los árboles, y las hojas secas crujían bajo nuestros pasos.

—Mira —dijo ella, inclinándose un poco—. Está siguiendo a ese perro con la mirada. Le encanta ver movimiento.
David sonrió, moviendo los brazos como si intentara cogerlo; y yo sentí un nudo extraño, mezcla de ternura y vértigo.
—Cada día está más despierto —murmuré.
—Y más grande —rio ella, dándole un golpecito cariñoso en el pie—. Pero así da gusto.
Caminamos un rato en silencio, escuchando el rumor lejano de los columpios y el viento entre las ramas. Había algo en esa escena —los tres juntos, sin prisas, sin preguntas— que me devolvía una calma que creía perdida. Entonces me animé a decirle:
—¿Qué te parece si cogemos un par de bicis, una tienda de campaña y nos vamos unos días por ahí, tú y yo solos?
Sus ojos se iluminaron, como si de pronto recordara que también existía un espacio para ella. Las responsabilidades de los últimos meses la habían tenido tan ocupada que ya ni se planteaba que pudiéramos hacer algo así. Y aun siendo madre, y aun habiendo demostrado una fortaleza que no parecía de su edad, había en ella un alma de adolescente que seguía latiendo con fuerza, asomando en cuanto la vida le daba un respiro.
—¡Tiene buena pinta! —dijo, emocionada—. Luego le preguntamos a mi madre si puede quedarse con David unos días.
—Claro, hija —dijo su madre—. Pero tened cuidado.
Me miró con una seriedad que cortó el aire y añadió:
—Por favor, que no me vengáis con otro embarazo —dijo, haciendo con los dedos un gesto de tijeras que no dejaba lugar a dudas.
Nos hicimos con dos bicis prestadas, compramos unos mapas del ejército y trazamos una ruta improvisada hasta el embalse del Regajo, en Navajas, buscando siempre carreteritas secundarias y caminos de tierra, huyendo del mundo. Llevábamos lo justo: un hornillo, una tienda minúscula, los sacos de dormir y algo de ropa.
Fueron unos días sencillamente geniales. Éramos ella y yo, solos, con las bicis como única compañía. Nuestro ritmo era el de la improvisación. ¿Un sitio bonito? Parábamos a almorzar. ¿Un árbol gigante? La excusa perfecta para descansar a su sombra. ¿Un pueblecito? Allí comprábamos la comida del día. Por las noches, plantábamos la tienda donde nos pillaba: en el recodo de un camino, en medio del bosque, bajo un puente. No nos importaba. Aunque era diciembre, el sol nos acompañó todos los días.

Sin embargo, el viaje tuvo su propio comienzo, con sus sorpresas y sus primeras pruebas.
El primer día salimos prontito de Valencia y la ruta fue relativamente tranquila. La mayor parte del tiempo avanzamos por una subida suave que, aun estando desentrenados, llevamos bastante bien. Incluso nos permitimos el lujo de comer en un bar, como si aquello fuera a ser siempre así de fácil. Esa noche acampamos en un bosquecillo junto a la carretera, ya cerca de la entrada al parque natural de la Sierra Calderona.
Terminamos el día con la sensación ingenua de que aquello iba a ser siempre así: pedaleo amable, sol de invierno y un bosquecillo tranquilo para dormir. Pero la sierra tenía otros planes. Al día siguiente, el camino empezó a ponerse serio.
El paisaje cambió por completo: bosques, montañas… y nos topamos con nuestra primera subida larga de montaña, que nos dejó sin aliento, sin piernas y sin orgullo. No imaginábamos que alguien pudiera quedarse tan hecho polvo por una cuesta.
—¡Dios mío, esta subida me mata! —decía Tere, sin aliento, parando un momento y apoyando las manos en las rodillas.
—Ánimo, que ya queda nada —respondí, intentando sonar más entero de lo que estaba.
—¿Nada? —bufó—. ¡Si llevo media hora viendo “la última curva”!

El paisaje y la naturaleza nos acompañaban, pero creo que no llegamos a disfrutarlos del todo. Seguimos avanzando a lentas pedaladas, con las piernas ardiendo y el corazón golpeando en el pecho. El aire olía a pino húmedo y a invierno, a ese frescor que te llena los pulmones y te recuerda que estás vivo… aunque preferirías estar muerto.
—Venga, mira —dije señalando hacia arriba, sudando a chorros—. Esa roca de ahí es la cima.
—Pues que alguien la baje un poco —gruñó jadeando como una posesa, aunque ya sonreía.
Cuando por fin coronamos, ella se dejó caer en el suelo, extendiendo los brazos como si acabara de sobrevivir a una guerra. Yo me tumbé a su lado, sin dignidad alguna. Y durante unos minutos solo se oyó el sonido de nuestras respiraciones intentando volver a parecer humanas.

Tras unos minutos de descanso, casi vaciamos la cantimplora y comimos unas galletas para recuperar fuerzas. Reanudamos la marcha por la cima de la montaña y, después de recorrer apenas cien metros, Tere levantó la cabeza de golpe.
—¡Mira esto! —gritó, y su eco resonó varias veces.
La vista se abría ante nosotros: un horizonte inmenso dibujado por las montañas. La bajada serpenteaba entre árboles y rocas, larga, luminosa, prometedora, como si la naturaleza nos guiñara un ojo después de habernos machacado. Sobre nuestras cabezas, un halcón surcaba el cielo. Durante unos momentos nos quedamos embobados, atrapados por aquel espectáculo.
—¿Has visto qué pasada? —dije, todavía jadeando.
—Vale, reconozco que ha merecido la pena —admitió, con esa media sonrisa que siempre me hacía suspirar—. Pero que conste que he subido por ti.
—¿Por mí?
—Claro. A ti el esfuerzo te encanta. Y verte tan feliz… —me miró de reojo— me hace feliz a mí.
Me quedé un momento en silencio, sintiendo cómo el cansancio se mezclaba con una alegría limpia, sencilla, de esas que te aflojan el pecho.
—Pues ahora viene lo mejor —dije señalando el sendero que descendía entre los árboles—. ¡La bajada!
—¡Ah, eso sí! —respondió ella—. ¡Para abajo voy como una bala!
Y se lanzó colina abajo, gritando, con el pelo al viento y la risa escapándosele a borbotones. Me quedé un instante mirando cómo se alejaba, sintiendo cómo la felicidad también podía tener forma de pendiente.
Me encantaba verla tan feliz. Pensé que, aunque había demostrado ser una mujer valiente y responsable, seguía siendo la chica alegre y juguetona que tanto me gustaba.
—¡Eeh, esperaaa! —grité—. ¡Que me dejas atrás!
Pero ya casi no la veía entre los árboles. Solo el eco de sus gritos guiándome montaña abajo.
El pedal era un latido, y juntos marcábamos el ritmo de nuestra vida.

De vez en cuando, sin seguir un horario predefinido, hacíamos una pausa para comer algo y recuperar fuerzas. No importaba el lugar: podía ser a la sombra de un árbol, junto a la orilla de un río o en cualquier claro del camino. Aquellos descansos improvisados tenían un encanto especial, no eran solo un momento para saciar el hambre, sino también para reír, compartir miradas y dejar que el tiempo se detuviera un instante antes de continuar la marcha.
Ella se sentó en la hierba y abrió la cantimplora.
—Sabe mejor cuando estás cansado —dijo, pasándomela.
—Todo sabe mejor contigo —respondí, sin pensarlo demasiado.
Ella arqueó una ceja, divertida.
—¿Eso es hambre o poesía?
—Un poco de las dos cosas.
Se rio, esa risa suya que siempre me aflojaba algo por dentro.
—Pues toma —dijo, ofreciéndome un bocata de tortilla de patata—. Para que sigas inspirado.
—No hace falta —contesté—. Ya lo estoy.
Ella bajó la mirada, sonriendo, y durante un instante el silencio entre nosotros fue más dulce que cualquier bocado.

—Esta noche hace más frío que ayer —dijo, frotándose las manos mientras levantábamos la tienda.
A nuestro alrededor, el bosque entero parecía dormido bajo un manto blanco de escarcha, silencioso y brillante en la penumbra.

Nos sentamos abrazados en la puerta de la tienda, rodeados por el silencio helado del bosque. El cansancio de otro día de intenso pedaleo se mezclaba con la satisfacción tranquila de haber llegado hasta donde nos habíamos propuesto. Saqué el pequeño hornillo de la mochila y lo encendí. El siseo de la llama azul rompió suavemente la quietud, prometiendo algo caliente.
—Mira —le dije, señalando hacia arriba, hablando bajito, muy bajito—. Esa que brilla sola es Vega, en la constelación de Lyra y está muy cerca, a solo veinticinco años luz. Y allí, un poco más a la derecha, está Deneb.
El agua empezó a humear en el cazo. Ella apoyó la mejilla en mi hombro mientras yo echaba el colacao en dos tazas grandes.
—¿La que parpadea? —preguntó, levantando la vista.
—Eso es, la más brillante —contesté, vertiendo el agua hirviendo y removiendo despacio. El aroma dulce del chocolate subió en el aire frío, envolviéndonos.
Le pasé su taza. Ella la cogió envolviéndola por completo con las dos manos, cerrando los ojos un instante al notar como el calor templaba su cuerpo.
—Parece una reina —murmuró, soplando el vapor que salía de la taza—. Tú siempre miras al cielo. A mí me gusta observar, ya lo sabes; y escucho lo que hay alrededor.
—¿El qué? —pregunté, rodeando mi propia taza con las manos y sintiendo el alivio inmediato del calor en la piel.
—Shhh… espera.
Guardamos silencio, con las tazas humeantes entre las manos, escuchando el suave murmullo de un arroyo, apenas perceptible. Entonces lo oí: un huu-huu profundo, suave.
—¿Lo has oído? —susurró ella, sin dejar de abrazar su taza—. Es un búho. Está muy cerca. En La Cañada también hay.
—Pensaba que era el viento.
—No. Escucha otra vez.
El canto se repitió, profundo y redondo, flotando entre los árboles. Ella ladeó la cabeza, escuchando con atención, y dio un sorbo pequeño a su bebida.
—Es un macho —murmuró casi para sí—. Se nota en cómo baja el pecho al llamar.
Tere dejó la taza en el suelo con cuidado y le respondió con un huu-huu suave, casi perfecto, hecho desde el pecho, con una ternura juguetona.
—¿Le estás contestando? —pregunté, sorprendido.
—Claro —susurró, divertida, recuperando su taza para no perder el calor—. A ver qué dice.
El bosque guardó silencio un instante, como si escuchara. Después, un aleteo casi imperceptible, como un roce de seda en la oscuridad.
—Vuela sin hacer ruido —murmuró—. Solo deja ese susurro cuando cambia de rama.
Y entonces, desde la oscuridad, llegó otro huu-huu, más corto, más cercano.
Ella abrió los ojos, encantada.
—¿Ves? —dijo en voz baja—. Me ha entendido y se ha acercado curioso.
Me quedé quieto, dando otro trago al colacao caliente que me reconfortó la garganta, intentando atrapar cada matiz de lo que estaba escuchando.
—Nunca habría sabido interpretar estos sonidos —admití.
—Porque tú miras hacia arriba —dijo, abrazándome con fuerza, buscando el calor de mi compañía—. Yo escucho lo que tenemos cerca. Y entre los dos… abarcamos la noche entera.
—¡Mira ese zorrito! —susurró emocionada, señalando una silueta que avanzaba lentamente bajo la luz de la luna—. Sabe que estamos aquí y se acerca con precaución al agua.
Estaba absolutamente emocionada, en su mundo, como si el bosque la envolviera con delicadeza. Y yo, al mirarla, sentí que ese mundo también me pertenecía un poco.
Sus ojos buscaron los míos y sostuvo la mirada, sonriendo. Esa mirada me arrancó un suspiro profundo. Pensé en cómo el mismo escenario lo vivíamos de formas tan distintas: yo miraba al cielo desde la razón, catalogando, posicionando, con datos; ella vivía la tierra desde el corazón, sintiendo, entendiendo, formando parte de ella. Y, sin embargo, entendí que tenía razón. Éramos un equipo perfecto.

Estuvimos un buen rato saboreando el bosque, dejándonos envolver por su silencio. Luego entramos en la tienda. Enseguida, el frío se transformó en calor. Ella me hacía cosquillas, yo se las devolvía, y entre risas hacíamos planes para el día siguiente.
—¡Eh, para! —dijo ella, riendo—. ¡Que me haces daño en las costillas!
—Mentira. Si te encanta —respondí, apretándole un poco más.
—Bueno… quizá un poco —admitió, mordiéndome el cuello sin dejar de reír.
Se incorporó un instante para inspeccionar el mapa. La miré y sonreí. Estaba preciosa con el pelo alborotado.
—Quedan ocho kilómetros —añadió, mordiendo una galleta mientras hablaba—. Mmm, están riquísimas. Mañana llegamos al embalse.
—Sí, pero son seis kilómetros de subida y dos de bajada al final —dije, cogiendo una galleta y consultando los perfiles topográficos que habíamos preparado antes de salir.
—Escucha… el búho sigue ahí —susurró, llevándose un dedo a los labios.
Nos quedamos quietos, escuchando. El canto llegaba amortiguado, como si el bosque respirara alrededor de la tienda.
—Deberíamos parar en Navajas a comprar algo de comida; estamos en las últimas. Por cierto, tengo planeado empujarte al agua, aunque esté helada —dije, divertido.
—¡Sí, eh! Te vas a enterar —exclamó, lanzándose a hacerme cosquillas.
Entre risas y cosquillas, la noche fue quedándose quieta a nuestro alrededor. El bosque respiraba en silencio, como si nos diera permiso para bajar la voz. Ella se acurrucó contra mí, todavía con la sonrisa en los labios, y sentí su aliento cálido en mi cuello. Afuera, el búho volvió a cantar. Dentro, todo se volvió más lento, más suave, como si el mundo entero se hubiera reducido a su piel rozando la mía y a la forma en que me buscaba en la oscuridad.
Nos metimos en el saco. Hicimos el amor y nos quedamos dormidos, abrazados, dueños absolutos de nuestro pequeño mundo, ajenos a todo lo demás.

Esa noche el cielo nos obsequió con un regalo precioso: al amanecer, el bosque apareció cubierto por un manto de nieve inmaculada, como si la noche hubiera estado trabajando para nosotros.
A medida que avanzaba la mañana, la bruma se fue deshaciendo lentamente, dejándonos ver un paisaje que parecía recién estrenado.
Y entonces, un sol espléndido iluminó cada rincón. Por un momento tuve la sensación de que el mundo se había hecho solo para nosotros.

Después de cinco días pedaleando, El Regajo surgió ante nosotros como una recompensa silenciosa: una lámina de agua tan clara que devolvía el cielo y los pinos con la nitidez de un espejo. Los árboles se inclinaban sobre la orilla como si la protegieran, y en los recodos escondidos el mundo se hacía pequeño y amable, invitando a quedarse.
Estuvimos un rato sin hablar, dejando que la calma del lugar borrara el polvo de la ruta y el zumbido de las ruedas; solo se oía el agua rozando la piedra y algún pájaro que volvía a casa.
Plantamos la tienda en uno de esos rincones junto al agua, montamos el campamento con manos torpes por el cansancio y, por primera vez en días, nos permitimos no mirar el mapa.
En la más absoluta intimidad, con el lugar solo para nosotros, nos regalamos dos días para explorar: nadar en aguas frías que cortaban el aliento; perdernos por senderos entre la vegetación, con algún conejo saltando a nuestro paso y las ardillas trepando con rapidez por los troncos de los pinos; descubrir pequeñas playas de guijarros donde el sol se posaba como una promesa, mientras alguna nutria nos miraba con ojos curiosos. De vez en cuando, los patos cruzaban el cielo en parejas y las garzas picoteaban la orilla con paciencia infinita.
Bien avanzada la tarde nos tumbamos al sol, al lado de la tienda. Una tortuga nos observaba inmóvil desde la orilla, aprovechando el calor tímido del invierno. En plena naturaleza, Tere irradiaba una felicidad tranquila, como si allí todo encajara dentro de ella.
—Un atardecer precioso… —murmuró, mirando a una ardilla que jugueteaba entre las ramas—. A David le habría encantado este sitio —suspiró—. ¿Te das cuenta de que llevamos un buen rato sin decir nada?
—Lo llevas muy dentro —respondí, dejando que el sol me calentara la cara—. Y me gusta verte así. Aquí no hace falta hablar. Todo lo que podría decirte ya lo está diciendo el sitio.
Ella sonrió, suave, como si mis palabras hubieran aflojado un nudo en su corazón.
—Ojalá pudiéramos quedarnos más tiempo.
—Ojalá —dije—. Aunque quizá por eso es tan perfecto: porque sabemos que se acaba.
Ella se acercó un poco más, apoyando su mejilla en mi pecho. Yo cerré los ojos y suspiré, sintiendo por un momento que todo —el miedo, la culpa, la ternura— cabía en ese silencio.
—Entonces no lo pensemos. Solo… estemos aquí.
Y durante un instante, entre el rumor del agua y el silencio vivo del bosque, fue exactamente lo que hicimos.

Cuando llegó la hora de volver, lo hicimos con las piernas aún cansadas pero el corazón desbordado, satisfechos de haber llegado y de haber dejado que el lugar imprimiera su huella en nosotros para siempre.
Nos enamoramos de esa forma de viajar. Solos, todo el día y toda la noche. Disfrutando del camino, del silencio, de la paz. Disfrutando, sobre todo, de nuestra compañía.
Aquel primer viaje fue la semilla de una tradición que duró años. El verano siguiente repetimos: montamos las bicis en el tren y nos fuimos a Gerona, a las faldas de los Pirineos. Salimos con las bicis muchas veces, se convirtió en nuestra forma preferida de pasar las vacaciones, hasta que, quince años después, la operaron de la rodilla y no pudimos hacerlo más.
Al final comprendimos que aquellas escapadas eran mucho más que viajes: eran nuestra forma de estar juntos, de alejarnos del ruido cotidiano y de sentirnos libres. La bicicleta nos llevaba a un espacio donde la naturaleza nos acogía y la intimidad se volvía absoluta, como si el mundo entero se redujera a nosotros dos y al camino por delante.
Y así, las bicis se convirtieron en el símbolo absoluto de nuestra relación, el hilo que nos unía al paisaje y a nosotros mismos.
Fueron el latido compartido de nuestra libertad.
Los años oscuros
Me cuesta escribir este capítulo. Es la crónica de mi ceguera.
Es la historia de cómo, durante años, mi cabeza libró una guerra absurda contra mi corazón, y casi siempre ganó. Es el relato de cómo yo, en mi búsqueda de una idea, me empeñaba en huir de la realidad.
Los últimos años de la universidad fueron tiempos grises y confusos en nuestra relación. La definiría como una dolorosa intermitencia. Nos veíamos esporádicamente: a veces un fin de semana, a veces un mes entero, a veces un verano. Pero el patrón siempre era el mismo: yo acababa desapareciendo.
Recuerdo una conversación con Abe.
—Tere está loca por ti, lo sabes, ¿verdad? —me dijo.
—Lo sé —le contesté—. Y yo por ella.
—¿Entonces?
La respuesta que salió de mi boca fue la de siempre, la que usaba como un escudo, esa maldita idea de que no era «la elegida».
Mi vida era una batalla constante entre dos voces. Una, la de mis sentimientos, suplicaba: La adoras, llámala, por favor. La otra, la de mis pensamientos, sentenciaba: No es la mujer de tu vida, olvídala. Había temporadas en las que la primera voz parecía ganar, y entonces estábamos bien, éramos felices. Pero siempre, de forma inevitable, la segunda voz se imponía. Y yo desaparecía.
Desaparecía porque la voz fría —la de la fórmula— seguía dictando mis decisiones, como si el amor pudiera resolverse con álgebra.
Y ella, con David a su lado, se quedaba esperando. Esperando mi próxima llamada.

Siempre que la llamé, ella estuvo ahí. Soltaba lo que tuviera entre manos, cancelaba cualquier plan, y venía conmigo sin una sola duda. Siempre. No recuerdo ni una vez que me dijera «es que he quedado» o «hoy no me apetece». Nunca una mala palabra, nunca un reproche. Solo esa alegría limpia y sincera de volver a verme. Su corazón —ese corazón que siempre iba por delante de la razón— me desarmaba. ¿Se puede querer tanto a alguien sin romperse por dentro?
Su familia y sus amigos se lo repetían una y otra vez: «¿Por qué no te olvidas de ese imbécil? ¿No ves que solo te busca cuando quiere?». Y tenían razón. Una vez, Manolo me lo soltó a la cara, sin anestesia: «¡Joder, Vicen! Vienes, te la follas y desapareces». Me dolió escucharlo, pero era la verdad desnuda. Yo nunca la desprecié; al contrario, la adoraba. Pero la llamaba, tomaba mi “dosis de Tere” —esa mezcla de ternura, refugio y luz— y, tarde o temprano, me esfumaba.
Me porté como un cerdo. La traté muy mal, y me arrepiento con cada fibra de mi memoria. Gracias por haber estado siempre ahí, por quererme tanto incluso cuando yo no sabía quererme ni a mí mismo.
Mientras tanto, en mis periodos de ausencia, yo seguía persiguiendo a esa mujer ideal que me había inventado. Me empeñaba en buscar fuera lo que solo existía en mi cabeza. Tuve algunas relaciones: unas se apagaron en un mes; otras duraron más de un año. Pero ninguna era ella, ninguna se parecía a esa figura imposible que yo había elevado a “la mujer de mi vida”. Y entre una y otra, cuando el espejismo se deshacía, volvía a llamar a Tere. Y ella volvía a quedarse esperando.
Recuerdo especialmente mi relación con Mariví, una compañera de la facultad apasionada de la física teórica y la filosofía. Era inteligente, dulce, cariñosa y muy mal hablada. A menudo, era ella misma quien sacaba el tema de Tere, como si viera mi contradicción con una claridad que a mí me faltaba.
Una vez, estudiando para un examen, empezó a divagar sobre Maxwell y la esencia de la física.
—¡Joder, Vicen! —me dijo de repente, besándome—. Te juro que no te entiendo. Tú, la teoría la tienes clarísima, pero en la práctica estás jodido.
—¿Y eso?
—¿Por qué coño estás ahora conmigo? —me preguntó con una voz sorprendentemente cariñosa—. ¿Por qué no estás con ella?
—Ella no es lo que yo busco, ya te lo he dicho —le contesté.
—¿Y yo sí? ¡Venga, no me jodas! ¡Si estás loco por ella!
—Ya, pero eso se pasa —intenté razonar.
—¡Teorías, gilipolleces! —estalló—. ¡Primero los hechos, luego la teoría! ¡Me cago en la puta! ¿Es que no te das cuenta de que estás actuando al revés?
Se hizo un silencio. Luego, bajó la cabeza y susurró:
—Lo que yo daría por que alguien me quisiera como tú la quieres a ella.
Me abrazó, y cubriéndonos totalmente con la sábana, pegó su nariz a la mía y dijo con voz de niña:
—Eres un capullo. Anda, vamos a hacerlo otra vez.
Abe, Manolo, los amigos, su familia, la mía, Mariví… todos veían lo que yo me negaba a mirar. Todos menos yo.
Los años oscuros fueron un laberinto de huidas y regresos, de voces enfrentadas. Yo me empeñaba en inventar futuros imposibles, mientras ella, con la calma de quien ama sin condiciones, esperaba mi regreso.
Y en esa espera estaba la verdad que yo no supe ver: que ella ya estaba allí.
Momentos felices
Después de confesar mis sombras, necesito recordar la luz. Porque también la hubo. Hubo días, noches, veranos enteros en los que nada dolía. Instantes tan intensos que parecían capaces de salvarlo todo. Cuando estábamos juntos, éramos inmensamente felices.
—¡Venga, cobarde! —me gritaba ella riendo desde el agua.
Era Nochevieja, las tres de la mañana, y estábamos un poquito bebidos. Habíamos entrado con su moto en la playa de la Malvarrosa hasta la misma orilla. Ella, en un arrebato, se había metido vestida en el mar helado.
—¡La madre que te parió, estamos locos! —le contesté, tiritando de frío y de risa mientras me acercaba.
Se lanzó sobre mí y nos revolcamos en el agua.
—¡Joder, qué fría!
Paramos un instante y nos miramos a los ojos, tiritando… El mar nos golpeaba, la ropa pesaba como plomo y el frío nos mordía la piel, pero nada de eso importaba. Pensé que ojalá esa noche no se acabara nunca.

Fue emocionante y divertido, hasta que tuvimos que volver a Paterna en moto, totalmente empapados.
Entramos en su casa de puntillas.
—Shhh —susurraba ella, muerta de risa—. Que no nos oiga mi madre.
Nos quitamos la ropa mojada, nos metimos en su cama y nos abrazamos para entrar en calor. Lo peor, sin duda, fue tener que volver a ponerme la ropa mojada para regresar a mi casa.
—¡El mejor melón que he comido en mi vida! —dijo Tere.

Estábamos en algún punto del camino hacia la sierra de Cazorla, en Jaén. Nos comimos el melón entero y seguimos pedaleando.
—Esta subida es imposible —se quejó ella.
—Quita, quita, ahora verás —le dije yo, arrogante.
Diez metros después, el pedalier de mi bici se pasó de rosca. ¡Hala, ya la he cagao! pensé.
Tuvimos que empujar las bicis durante kilómetros hasta el siguiente pueblo, donde un mecánico, alucinando, exclamó:
—Jesú, quillo ¿pero tú cómo ha hecho esto? —dijo, agachándose para mirar el pedalier—. Si está to reventao perdío.
—¿Se puede arreglar? —le pregunté.
Lo intentó, sí, pero acabó soldando los pedales al chasis, dejándolos totalmente agarrotados.
Esa misma tarde cogimos un tren de vuelta a Valencia, frustrados y en silencio. Fue un regreso triste, muy lejos de lo que habíamos imaginado al empezar el viaje, pero aun así satisfechos por haber compartido aquellos días juntos.
En el río Cabriel dejamos un coche al final del trayecto, esperándonos para la vuelta, y fuimos con la moto —nuestra querida Yamaha Virago 1100— unos treinta kilómetros río arriba; a ella le encantaba correr por los caminos de tierra. Habíamos planeado un descenso de varios días.

Ese año abrieron las compuertas del embalse y el río bajaba muy crecido. Al atravesar las Hoces, el cauce se estrechó.
—¡Qué pasadaaa! —gritaba Tere mientras la barca caía por una cascada de metro y medio—. ¡Nos empuja la corriente! ¡La roca, la rocaaa!.

Chocamos y volcamos. Nos abrazamos bajo el agua, muertos de risa, mientras veíamos cómo la corriente se llevaba los sacos, la ropa y la comida. Por suerte, todo iba en bolsas estancas y pudimos recuperarlo más adelante.
No obstante, la mayor parte del tiempo el río avanzaba en calma, y pudimos saborear el paisaje, las águilas y halcones en los barrancos, la vegetación exuberante, el eco de nuestras voces y, sobre todo, la simple felicidad de nuestra compañía.

Fueron cuatro días mágicos, navegando sin prisa y durmiendo en cualquier claro de la orilla, bajo un cielo cuajado de estrellas, a la luz de la luna.

Cuatro días sin una sola presencia, solo nosotros dos y una intimidad arrolladora.
En los montes de Porta Coeli, nos metimos a explorar una cueva. Tras aproximadamente una hora, decidimos salir. O intentarlo.
—Por aquí no era, esto no me suena —dijo ella, mientras nos arrastrábamos por una galería medio inundada.
Estuvimos perdidos unos quince minutos hasta que desembocamos en una caverna enorme.
—¡Esto sí me suena! —exclamó, aliviada.
Nos sentamos en una roca, rodeados de estalactitas y del silencio más absoluto, apenas roto por el murmullo de algún riachuelo subterráneo lejano.
—Este es un sitio precioso para hacer el amor —le dije.
—Me encanta —respondió ella, abrazándome.
Y allí, a la luz temblorosa de la linterna, hicimos el amor.

—¡Vicen, mira esto! —su voz tenía esa mezcla de urgencia y alegría que solo usa cuando descubre algo hermoso.
Salí de la tienda, aún medio dormido, y me quedé quieto.
—Madre mía… —fue lo único que pude decir.
Ella sonrió sin apartar la vista.
—¿Lo ves? —susurró—. Estamos por encima de las nubes.
—Parece un mar —respondí—. Un mar infinito.
—No… —negó despacio, apoyando la cabeza en mi hombro—. Es como estar en el cielo.
Me senté a su lado en la roca, y ella se acurrucó contra mí.
—Si esto es el cielo —dije—, que no se acabe nunca.
—No se acabará —respondió, apretándome la mano—. Mientras estemos juntos, no.
Suspiró entonces, con esa ternura que solo le despertaba David, como si en medio de tanta belleza notara su ausencia. Para ella, el cielo nunca estaría del todo completo sin su hijo.
Y nos quedamos así, abrazados, sin decir nada más. Solo mirando aquel mar blanco que lo cubría todo. Y por un momento, sí: lo estuvimos.

Y así eran nuestros momentos. Desde un desastroso arroz con bellotas que acabó sirviendo de abono para unas zarzas, hasta un baño nocturno en una calita de Calpe, desnudos bajo la luna, para aliviar las picaduras de unos mosquitos que parecían tigres. El escenario siempre era precioso, pero ella lo iluminaba con la ternura de su sonrisa y la calma de su presencia.
Hoy sé que fueron esos momentos los que nos salvaron. La risa compartida, la locura improvisada, la ternura de su mirada. Cada recuerdo es una prueba de que, pese a mis ausencias y mis errores, la felicidad existió, y la vivimos juntos, intensamente.
La chica de la fórmula
La vi el primer día de clase. Físicas por la mañana, Música por la tarde. Un casco de moto debajo del asiento. Un aire a Chelo.
Mi estúpida fórmula de adolescente —esa lista de requisitos que me inventé con quince años— cobró vida de golpe. Las piezas encajaban con una precisión casi aterradora. «Es ella», me repetía, con una sacudida de nervios.
Era como si alguien hubiera dibujado, con precisión matemática, aquello que yo había soñado… aunque aún no sabía el precio.
Todo empezó en octubre de 1986 cuando arrancó un nuevo curso en la facultad. Por aquel entonces, yo trabajaba con mi madre en la papelería por las tardes y acudía a clase por las mañanas, matriculándome de dos o tres asignaturas cada año para ir avanzando a mi ritmo.
Yo solía sentarme en la primera silla de la segunda fila. El primer día, en clase de Mecánica Analítica, vi a una chica sentada en la silla de al lado. Estaba recostada en su asiento, con la mirada perdida, como pensando en sus cosas.
Lo primero que me llamó la atención fue cómo tiraban los botones de su camisa. ¡Vaya tetas! pensé. Profundidad intelectual ante todo.

Me senté a su lado.
—Hola, soy Vicen.
Ella me miró de reojo.
—Isabel.
Mientras yo dejaba mis cosas, vio el casco de la moto que llevaba en la mano.
—¿Tú también vas en moto? —preguntó.
Debajo de su asiento, vi que también había un casco.
—Pues sí, ¿qué moto tienes?
El profesor entró y la conversación quedó ahí.
Al día siguiente, cuando entré en clase, ella estaba en el mismo sitio. Me senté a su lado y empezamos a hablar. Era una chica delgadita, con melena corta y morena, y hablaba mucho y muy deprisa. Me contó que por las mañanas estudiaba Físicas y por las tardes, Música en el politécnico.
Y entonces, una alarma se disparó en mi cabeza. Empecé a ponerme nervioso.
Tiene un aire a Chelo (Ch), pensé. Es alegre y simpática. ¡Le gusta la física! (Φ) ¡Y la música, hasta el punto de estudiar la carrera de piano! (Mu) Camiseta, vaqueros, ese pelo, sin maquillaje… ¡no tiene nada de pija! (-π) ¡Y encima va en moto! (Mo).
Los términos de mi fórmula de quince años iban tomando valores en mi cabeza a una velocidad de vértigo. ¡Es ella! ¡Es ella! me repetía, absolutamente nervioso. Era la encarnación perfecta de mi ecuación de adolescente.
¿Y esas tetas? Son demasiado grandes… Bueno, vale, pero eso se lo puedo perdonar. (Qué magnánimo por mi parte. Un auténtico santo dispuesto a hacer sacrificios).

Esa misma semana le pedí que saliéramos y así empezó nuestra relación. Fue un año de actividad constante. Íbamos de copas a bares con música en directo que yo no conocía, a conciertos, al teatro, al cine. Ella me enseñó un montón de sitios que nunca hubiera imaginado que existieran. Hablábamos de física, y ella lo hacía con una fluidez que a mí me faltaba. Era una conversación constante, inteligente y entretenida, pero echaba de menos la calma, esa comunicación sin palabras que siempre había tenido con Tere.
Hicimos juntos el laboratorio de Mecánica. Estuvimos todo el año trabajando en el mismo proyecto. Ella era brillante en matemáticas y programación, y yo me encargaba de la física y el montaje experimental. Formábamos un equipo espectacular.

Otras tardes llevaba la guitarra a su casa y tocábamos juntos, mientras ella se desataba con el piano. Le encantaba el jazz, y sus improvisaciones tenían siempre ese sabor a Chick Corea que me resultaba difícil seguir. Escucharla era sencillamente increíble.

Teníamos nuestros momentos románticos, tumbados por la noche en la playa de la Malvarrosa, y todo parecía funcionar.
Cuando terminó el curso, le propuse hacer un viaje en moto. «¡Sí, me encanta la idea!», dijo, entusiasmada.
A principios de agosto, salimos de viaje. Recorrimos una ruta tranquila, huyendo de las carreteras principales. Fueron días muy románticos, nos sentíamos muy bien juntos.

El quinto día, acampamos a orillas de un laguito. Yo me desperté primero. El sol ya entraba en la tienda. Me quedé mirándola mientras dormía. Y mientras la observaba, un pensamiento se hizo fuerte en mi cabeza: Debería decírselo. Tengo que decírselo.
Unos minutos después, ella se despertó y me sonrió.
—Buenos días.
—Buenos días —respondí.
Me preguntó cuánto rato llevaba mirándola, qué cara ponía al dormir. Le dije que estaba preciosa. Y entonces, tomé aire.
—Quiero contarte algo.
En aquel momento, sentado junto a ella en la tienda, no podía imaginar que estaba a punto de cruzar un umbral. Que aquella conversación demolería la etapa más oscura que he vivido y desencadenaría la más feliz. No sabía que al salir de aquella tienda, ya no volvería a ser el mismo. El precio fue real… pero lo que vino después lo superó con creces.
Un grito en la carretera
Isabel se había ido, furiosa. Yo la seguí, escoltándola en silencio, todavía perplejo. No lo sabía aún, pero aquella discusión sería la llave que abriría la puerta a mi nueva vida.
Y fue en ese largo viaje de vuelta, cuando todo encajó. Las lágrimas dentro del casco fueron el inicio de una revelación maravillosa.
Lo que le conté a Isabel en aquella tienda de campaña no fue una historia de infidelidad, sino la crónica de un fantasma. Le hablé de Tere, de la sombra de su recuerdo, de la comparación inevitable y de la sensación de que, a pesar de tenerlo todo con ella, sentía que me faltaba algo esencial. Intenté ser lo menos explícito posible, pero fue suficiente.
Su reacción fue de una furia que yo no esperaba en absoluto.
—Me has estado mintiendo todo este tiempo —gritó—. Me voy.
Empezó a recoger sus cosas con una violencia contenida, metió todo en su mochila, preparó su moto y, sin una palabra más, se marchó.
Yo recogí mis cosas tan rápido como pude, desmonté la tienda a toda prisa y salí unos minutos después que ella. La alcancé algunos kilómetros más tarde y me coloqué detrás, escoltándola en silencio durante todo el camino de vuelta. Estaba absolutamente perplejo.

Y fue en ese largo viaje de vuelta, con el zumbido del motor como única banda sonora, cuando todo empezó a encajar.
Durante mi relación con Isabel, Tere siempre había estado ahí. Era un pensamiento constante, un susurro en el fondo de mi mente. Cuando hablaba con Isabel, no podía dejar de recordar esa química inexplicable que teníamos Tere y yo, esa sensación de estar en casa, de ser yo mismo sin esfuerzo. Las conversaciones con Isabel eran más interesantes, sí, pero echaba de menos los silencios compartidos con Tere.
Cuando salíamos, me acordaba de nuestras noches con Abe. Pensaba: Tere es más cariñosa. Recordaba sus ojos a dos dedos de los míos, la sensación exacta de sus abrazos, el sonido de su risa. Y lo echaba de menos. Muchísimo.
Incluso en nuestros momentos más íntimos, el recuerdo de Tere se colaba como una maldición. Los besos de Tere son más dulces, su cuerpo es más suave… ¡Dios mío, cómo echaba de menos las tetas de Tere! Hacer el amor con ella había sido lo más precioso de mi vida; esa sensación de paz, de relajación, de quererla con toda mi alma, de sentirme absolutamente a gusto.
Tere había sido mi primera vez. Y no sé si existe el concepto de «impronta sexual», pero en mi caso era absolutamente real. Siempre que estuve con otras chicas, no pude evitar compararlas con ella. Tere era mi modelo, mi diosa. Su cuerpo, su dulzura, su sensualidad… todo estaba grabado en mi cabeza.
Cuando llegamos a Valencia, ella se dirigió a su casa y entró en el garaje sin mirarme.
—Espera, Isabel —le grité.
No hizo caso. Desapareció. Al llegar a casa, la llamé por teléfono. Se puso su madre:
—Mira, Vicen, no sé lo que le has hecho, pero está muy enfadada y no quiere hablar contigo.
Por la tarde fui a su casa.
—Ya te he dicho que no quiere hablar contigo, vete por favor —me dijo su madre desde la puerta.
A lo lejos, escuché la voz de Isabel gritando:
—¡Dile que se vaya!
Bajé la cabeza con pesar y me marché. No volví a verla nunca más.
Pero la revelación, la verdadera epifanía, había ocurrido unas horas antes, en la moto, siguiendo su estela en la carretera. Pensando en todo lo que había pasado, en por qué le había confesado todo aquello, de repente, lo vi. Lo vi con una claridad que me cegó.
Llevo casi diez años buscando a la mujer de mi vida… y cuando creo haberla encontrado, me doy cuenta de que ¡siempre ha estado ahí!
La emoción me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Las lágrimas empezaron a brotar y, con el casco y las gafas, no podía secarlas. Apenas veía la carretera. Un torrente de palabras se formó en mi garganta, aunque solo yo pudiera oírlas.
¡No es Isabel! ¡Es ella!
¡Tere es la mujer de mi vida!
¡Perdóname, Tere! ¡Te quiero, te quiero… os quiero!
Fue la primera vez en mi vida que pronuncié esas palabras. Y las estaba gritando dentro de un casco, solo, en mitad de una carretera.

La gacela plateada
La revelación en la carretera fue un grito, pero lo que vino después fue una certeza serena.
Vendí todos los libros de física que había ido adquiriendo con los años. Con ese dinero, compré una bici. No era solo una bici. Era nuestro símbolo. Era mi anillo de compromiso. Era la promesa de que, esta vez, el camino lo íbamos a hacer juntos. Y, por fin, la llamé.
Tras la epifanía en la carretera, no me atreví a llamarla enseguida. Necesitaba estar seguro. Tenía terror a que todo aquello fuera un arrebato pasajero, a que la voz fría de mi cabeza volviera a machacarme con su «ella no es la mujer de tu vida». Pero los días pasaban y la certeza no solo no se iba, sino que crecía. Por primera vez en mucho tiempo, mis pensamientos y mis sentimientos remaban en la misma dirección. Me sentía libre para quererla, y supe que quería seguir queriéndola durante toda la vida.
Cuando empezó el curso, ya lo tenía claro. Quería romper simbólicamente con mi pasado. Puse un anuncio en el tablón de la facultad: «Se venden estos libros». Era todo mi arsenal de física, los volúmenes que habían alimentado mis dudas y mis teorías durante años. Les puse un precio: 32.000 pesetas. El coste exacto de una preciosa bicicleta que había visto en una tienda. Esa misma noche, los vendí.
Al día siguiente, con el dinero en el bolsillo, fui a la tienda y la compré. Y entonces, con la bici a mi lado, me decidí. La llamé.
Hacía más de un año que no la veía, y mientras marcaba su número, mil miedos me asaltaron:
¿Y si ha vuelto con Jaime? ¿Y si sale con alguien? ¿Y si está enfadada y no quiere saber nada?
El tocadiscos susurraba «Solo pienso en ti», con esa suavidad que parecía burlarse de mis nervios.

—Hola, Tere… —dije, intentando que no se me notara la voz tensa—. Hace mucho que no nos vemos. Me gustaría verte.
Hubo un silencio breve, como si buscara las palabras. Escuché su respiración contenida.
—Hola… Vicen. Me alegro de oírte… de verdad. ¿Cómo estás?
—Bien… supongo. —Tragué saliva—. ¿Y tú? ¿Cómo está David? Estará ya muy mayor.
—Mucho —respondió con una risa suave—. No te imaginas. Te reconocería enseguida, eso sí.
—Tengo ganas de verlo. —Respiré hondo—. ¿Te recojo a las nueve?
Otro silencio, esta vez más cálido.
—Vale —dijo al fin—. A las nueve está bien.
—Perfecto. Entonces… nos vemos luego.
—Nos vemos… Vicen.
Cuando colgué el teléfono me quedé unos segundos inmóvil, con el auricular aún en la mano. Estaba eufórico, temblando. Su voz, después de tanto tiempo, había vuelto con una claridad que me estremecía. Era la de siempre, pero ahora cargaba con el peso de todo el tiempo que había pasado sin oírla. Aquel «Vale» me golpeó con una fuerza inesperada: no era solo una respuesta, era la puerta entreabierta al resto de mi vida con ella. Y por primera vez, sentí que el futuro tenía sentido.
Al verla salir del portal, se me paró el mundo. Es ella, mi Tere, está preciosa, pensé. Me sonrió y me dio un besito en los labios, con la misma naturalidad de antes. Es ella, mi Tere de siempre. En ese gesto comprendí que, de alguna manera, había estado esperando mi llamada durante todo ese tiempo. No podía creerlo: seguía ahí, intacta, luminosa, como si el tiempo no hubiera pasado.
Y en ese instante entendí que ella había estado ahí desde el principio, incluso cuando yo no supe verla.
Gracias, Tere. Gracias por quererme tanto.

Fuimos a cenar a nuestro restaurante favorito, un chino en el centro de Valencia. Hacía más de un año que no pasaba por allí. El camarero nos reconoció al instante y nos sonrió con un leve gesto de cabeza. En ese momento sentí que todo había vuelto a su sitio, como siempre debió estar.
—No sabes cuánto echaba de menos este sitio —dijo ella, dejando la mochila en la silla—. Y… esto. Estar aquí contigo.
—Yo también —respondí, cerrando los ojos un instante—. Más de lo que imaginaba.
Ella sonrió, bajando un poco la vista.
—Cuando me llamaste pensé: “Por fin. Esta vez ha tardado demasiado”.
—Sí, he tardado demasiado —admití, bajando la mirada.
—Bueno… —alzó una ceja, divertida—. Siempre fuiste un poco lento para algunas cosas.
—Sí, en eso tienes razón, para algunas —me quedé pensando un instante—. Para otras no —añadí, con pesar.
Ella me sostuvo la mirada, sonriendo. Ese gesto lo dijo todo.
—Me alegra estar aquí, Vicen —susurró.
—A mí también, Tere. Mucho.
El camarero dejó los platos sobre la mesa, pero ninguno de los dos tenía prisa. Hablamos de David, de nosotros; no hubo reproches, solo una sonrisa sincera por volver a verme. Cenamos despacio, como si estuviéramos recuperando un lenguaje que nunca habíamos olvidado: cada gesto, cada sonrisa, cada silencio tenía la familiaridad de lo que siempre fue nuestro.
La escuchaba hablar y no podía apartar la mirada. En aquel instante sabía, con una claridad casi física, que era la mujer de mi vida; y algo en mí empezaba a dibujar un futuro a su lado.
Un par de veces sentí el impulso de abrazarla y decirle todo lo que llevaba dentro, pero me contuve. Quería darle la sorpresa de la bici; ella aún no lo sabía. Para ella quizá era solo un reencuentro más, pero yo estaba desbordado: nervioso, eufórico, como si el mundo se hubiera inclinado suavemente hacia nosotros.

Después la llevé a mi casa, a mi habitación. Ella entró despacio, mirando alrededor con esa mezcla de curiosidad y ternura tan suya. Todavía no entendía del todo por qué la había llevado allí.
—¿Qué has hecho con tus libros? —preguntó, sorprendida, al ver la estantería vacía—. Si tenías un montón…
—Es para ti —le dije, señalando la bicicleta apoyada en la pared.
Ella giró la cabeza siguiendo la dirección de mi dedo, frunció el ceño un instante… y entonces la vio.
Se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron como platos, brillando con una sorpresa que era casi infantil. Se acercó despacio, como si temiera romper el hechizo. Miró la bici, luego la estantería, luego a mí. Y en ese cruce de miradas, lo entendió todo.
—¿Es para mí? —susurró, llevándose una mano al pecho antes de abrazarme con una fuerza que no esperaba.
—Para ti —repetí, sintiendo cómo se me aflojaba algo por dentro.
Se separó un poco, lo justo para mirarme a los ojos.
—Vicen… —dijo en un hilo de voz, sus ojos empezaban a brillar intensamente—. ¿De verdad?
Asentí. No hizo falta explicar nada. Tere entendió al instante el significado de aquella bici. Era nuestro símbolo, el de los días felices, el de la libertad compartida. Entendió que le estaba pidiendo volver a vivir aquellos momentos para siempre. No necesité un anillo de compromiso. Mi promesa de futuro era una preciosa BH Gacela plateada.

Ella lo sabía, el pedal era un latido, y juntos marcábamos el ritmo de nuestra vida.
Se acercó a la bici despacio. La acarició con la yema de los dedos, como acariciando el futuro que empezaba a vislumbrar.
—Eres preciosa, ¿verdad, chiquitina? —le dijo, inclinándose hacia el manillar como si le hablara a un ser vivo.
Y yo, mirándola a ella, supe que en ese momento iniciábamos nuestro verdadero camino.
Empezamos a vernos casi a diario. Nuestra relación era mucho más sosegada, más madura. La recuerdo contándome entre risas lo que le decía a su madre:
—Mamá, Vicen está distinto. Esta vez no es como las otras, me habla de una casa y de un futuro conmigo.
A lo que su madre, con una buena dosis de escepticismo, respondía:
—¡Fíate tú, menudo pájaro!

Unos meses después, paseábamos sin rumbo fijo por el parque, hablando de cosas triviales, de David, del futuro que empezábamos a dibujar con trazos todavía tímidos. En algún banco cercano sonaba «Un ramito de violetas», bajito, casi perdido entre las hojas. Y fue precisamente en uno de esos silencios compartidos, llenos de todo lo que ya no necesitábamos decir, cuando supe que era el momento.
Me detuve bajo la luz blanca de una farola y ella, al notar mi quietud, se giró hacia mí, con una pregunta en los ojos. Tomé sus manos entre las mías; estaban calientes, ella siempre tenía las manos calientes.
La miré y, de repente, vi toda nuestra historia desfilar en su mirada. Vi la colchoneta en el local de los pollos, las rutas en bicicleta bajo el sol, su paciencia infinita esperándome en la puerta de casa, su abrazo desesperado debajo de aquella mesa. Vi todo mi estúpido laberinto y a ella, siempre a ella, esperándome en el centro. En ese instante, todo el ruido de mi cabeza se apagó por completo. Ya no había dudas, ni teorías, ni ideales. Solo una certeza absoluta y tranquila.
—Tere… —empecé, y mi voz sonó más grave de lo que pretendía.
Mientras hablaba, pensaba He dado muchas vueltas, demasiadas, para llegar hasta aquí. Pero ya no quiero caminar más si no es a tu lado.
Vi cómo contenía la respiración.
—¿Quieres casarte conmigo?
Se hizo un silencio de uno o dos segundos, pero a mí me pareció una vida entera. Vi una pregunta en sus ojos, luego un destello de incredulidad, y finalmente, la comprensión. Sus ojos se humedecieron justo antes de que una sonrisa, la sonrisa más bonita que le había visto jamás, le iluminara toda la cara. Era una sonrisa de alivio, de llegada, de «por fin».
No dijo «sí» con la voz, al menos no al principio. Lo dijo con un abrazo. Se lanzó a mi cuello y sentí el temblor de su risa y de su llanto silencioso contra mi hombro. Fue el abrazo que cerraba diez años de idas y venidas. El abrazo del final del viaje y, a la vez, el del principio de todo.
Así lo recuerdo: bajo la farola, con su sonrisa iluminándolo todo, y aquel abrazo maravilloso.

Unos días después, David, con cuatro años ya, se me acercó muy serio.
—Tío Vicen, dice mi mamá que vas a ser mi papá.
Me agaché para ponerme a su altura.
—¿Tú quieres?
—¡Claro! —gritó, y se abrazó a mi cuello con la fuerza de un niño que, por fin, siente que su mundo está completo.

Así terminó aquel viaje de dudas y regresos, con una bicicleta convertida en promesa, con Tere abrazándome como quien llega al puerto después de una larga travesía, y con David sellando nuestro futuro con la inocencia de su alegría. La gacela plateada no era solo un objeto: era el comienzo de nuestra vida juntos.

A veces, la vida no se entiende hacia adelante, sino hacia atrás. Durante años pensé que mis dudas, mis huidas y mis contradicciones eran errores imperdonables. Hoy sé que fueron parte del camino que me llevó hasta ella. Nada de lo que viví fue perfecto, pero todo me condujo al mismo lugar: a Tere, a David, a la certeza tranquila de un amor que sobrevivió a mis torpezas. Si algo he aprendido es esto: incluso cuando uno se pierde, el corazón encuentra la forma de volver a casa.
Ya ves, Merche. Aquí tienes la historia completa de tus padres, tus orígenes y los de tus hermanos. Algunas piezas ya las tenías; otras encajan ahora. Todo lo que faltaba está aquí.
El segundo latido
La historia que has leído hasta aquí es la que fue. El largo laberinto de diez años, mis dudas, mis huidas y la revelación tardía en la moto… todo eso pasó. Es la verdad de los hechos. Me pesa no haber estado a la altura, porque la vida no perdona ni concede segundas oportunidades. Pero la escritura sí: me permite inventar un camino distinto, regalarme la fantasía de haberlo hecho bien desde el principio.
En mi cabeza existe otra versión. Una verdad más poética.
A veces me pregunto qué habría pasado si en aquel primer instante, al resbalar con el cubito de hielo y golpearme la cabeza, hubiera podido ver el futuro. Si en ese segundo de oscuridad, hubiera tenido la revelación que tardé una década en alcanzar.
Esta es la fantasía de esa segunda oportunidad. El camino corto que mi corazón supo ver desde el principio, aunque mi cabeza tardara tanto en entenderlo.
Este es… el segundo latido.
Un segundo después, abrí los ojos. Vi su cara sobre la mía.
—¿Estás bien? —me preguntó. «If you leave me now» seguía sonando en los altavoces.
—Sí… no ha sido nada —contesté.
Estaba un poco desorientado.
—Parece que has perdido el conocimiento durante un segundo —dijo ella, preocupada.
Salimos al jardín y nos sentamos en el borde de la piscina, con los pies chapoteando en el agua.
—¿Seguro que estás bien? —insistió—. Estás muy callado, antes no parabas de hablar.
Y era verdad. Estaba callado porque en ese segundo de oscuridad, en ese instante en que mi cabeza golpeó el suelo, había pasado todo. En mi mente, un torrente caótico de imágenes y voces futuras se agolpaba sin orden ni concierto:
Estoy conmigo misma… Ella no es la mujer de tu vida… Shhh, que no nos oiga mi madre… ¿Duermes conmigo?… ¿Por qué no te olvidas de ese imbécil?… ¡Te quiero, te quiero… os quiero!… ¡Eres preciosa! ¿verdad chiquitina?… ¿Casarnos?… Vas a ser mi papá…
La miré. Y entonces, al mirarla, la vi de verdad. No vi a la chica de trece años que tenía delante. Vi a la mujer fuerte en la que se convertiría, vi toda nuestra historia reflejada en sus ojos, los que tanto adoraba.

¡Un segundo… diez años en un segundo! pensé. Lo vi todo con una claridad que me partió el alma.
—¡Eres tú! —exclamé, con la voz rota.
—¿Soy qué? —preguntó ella, extrañada.
—¡Eres tú…! ¡La mujer de mi vida! —le dije, y sentí un alivio inmenso, como si me hubiera quitado un peso de encima que aún no sabía que llevaba—. Gracias por quererme tanto… y se llamará David —añadí, ya totalmente fuera de mí.
—¡Estás loco! —dijo, riendo, aunque un poco confundida—. Vas un poco rápido ¿No?
Me di cuenta de mi torpeza, de la imposibilidad de explicarle lo que acababa de vivir.
—¿Quieres…? —empecé.
—¿Qué?
—Por favor, ¿quieres casarte…, digooo, salir conmigo?
—¡Vas muy rápido! —repitió, pero esta vez con una sonrisa que le ocupaba toda la cara.
Y entonces, me miró a los ojos, me cogió de la mano mientras su pie acariciaba el mío en el agua, y dijo:
—Sí.
Y esta vez, desde el principio, fui consciente de eso que me costó tanto ver en la vida real. Desde el principio, todo estuvo bien.
En la vida real tardé diez años en comprenderlo. En esta fantasía, solo un segundo. Y aunque los hechos fueron otros, me gusta pensar que, en algún rincón de mi corazón, ese segundo latido sigue vivo.
El viaje
Han pasado más de treinta años desde aquella bici plateada, y el camino a tu lado sigue siendo el único que quiero andar.
Aquel título que me inventé de adolescente, «la mujer de mi vida», se ha quedado pequeño, desbordado por la realidad. Porque en este tiempo te has convertido en todo. Eres mi mujer, la madre de nuestros hijos, mi mejor amiga. Eres mi refugio. Eres mi compañera de viaje, la mano que busco en la oscuridad, la calma después de todas mis tormentas.
Ya no hay laberintos en mi cabeza, ni teorías, ni dudas. Solo esta certeza serena de que no hay otra persona en el mundo con la que quisiera seguir pedaleando, ni nadie con quien quisiera, un día lejano, aparcar las bicis y quedarnos juntos, en silencio, sabiendo que ya hemos llegado.
Y así, hace tiempo que comprendimos que el pedal es un latido, y juntos marcamos el ritmo de nuestra vida.

Después de una década buscando variables, constantes y soluciones imposibles, descubrí que la ecuación era mucho más sencilla.
La mujer de mi vida era ella. Punto.
![]()
Gracias, Tere. Gracias por quererme tanto.
Te quiero.

¡Eeeh! Que seguimos aquí.
La pesca es nuestra actividad preferida desde que dejamos de poder salir con las bicis. Y los peces, claro, vuelven al agua con cariño. Por cierto, ella siempre pesca más que yo. Esa complicidad suya con la naturaleza sigue ahí.
Hay días en que las carpas sabias del embalse lo confirman. Lo contamos en “La hora en que las abuelas cantan”.








